
El pueblo se negó a ser simple espectador

La huida de una joven con un guerrillero avivó la empatía en los habitantes de un pueblo del bajo Delta Amacuro, en el extremo este venezolano. Pese al enorme riesgo, una profesora, junto con otras 33 mujeres y varios hombres de la comunidad, decidieron buscarla.
 ILUSTRACIONES: ROBERT DUGARTE
ILUSTRACIONES: ROBERT DUGARTE
“Estamos en movimiento porque a mi ahijada le dio la loquera de irse con un Pate’goma y nos estamos organizando para ir a buscarla. Porque hoy es ella, pero mañana podría ser otro de los nuestros. Después te cuento. Que la pases bonito (…)”.
Ese fue el mensaje que la profesora Aura envió por WhatsApp la mañana del 23 de mayo, luego de un emotivo mensaje de cumpleaños a una de sus hijas.
Cuando la profesora recibió la noticia de que su ahijada Sirenia, de 17 años, había huido, quiso saber cómo y por qué. Pasaban poco más de las 9:00 de la noche cuando decidió salir de casa. Se cambió de ropa, tomó una linterna y se fue a la calle. Encontró a su compadre, absorto en sus propios pensamientos. A su comadre la halló en el puerto principal del pueblo, como un alma en pena, acompañada de otros vecinos que también se habían acercado. Estuvieron esperándola hasta más allá de la medianoche, pero su silueta no se dibujó en el horizonte. Se negaban a aceptar lo que ya otros les habían confirmado: Sirenia se había ido por su propia voluntad.
Y en ese instante crítico, decidieron buscarla.
En un intercambio de esperanza, más que de recursos, una persona ofreció su motor, otra un poco de gasolina y alguien consiguió la curiara más grande del pueblo. Entonces, prometieron reunirse en el puerto principal a la primera luz del alba.
No recuerdan con exactitud el día en que la guerrilla colombiana se hizo presente en el pueblo. Algunos señalan que fue a inicios de 2020, pero reportes de la ONG FundaRedes dicen que su incursión en el territorio fue tras la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016.

La profesora Aura fue testigo de su llegada en medio de la efervescencia de una tradicional pelea de gallos. Vestían uniforme militar y, como un estandarte, portaban las iniciales FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo). Sus pies, enfundados en botas de goma, les habían ganado el sobrenombre de Pate’goma. En sus manos, el metal de las armas cortas y largas se convertía en una extensión de su ser y en un recordatorio constante de su poder.
Y así, su presencia incomodaba.
El pueblo bullía en tensión cuando la luz del amanecer se filtraba a través de sus calles. Se concentraron en el puerto principal, y allí resolvieron ir solo las mujeres —con la excepción del padre de Sirenia, un tío y un motorista—, porque eran más y querían evitar altercados. También porque pensaron que ellas, siendo mujeres, lograrían tener mayor poder de persuasión y a los guerrilleros no les daría tiempo de reaccionar.
Eran 34 mujeres. Sentían que debían devolverle la paz a su comunidad. Una vez en la embarcación, Carmen, una monja, hizo una oración antes de partir. El reloj ya daba poco más de las 8:00 de la mañana.
El camino fue lento, pero más que lento, fue atragantado. En sus ojos aguarapados retenían el llanto. No comprendían el arrebato de Sirenia de haberse ido a Dios sabe qué lugar. Y con quién.
La profesora Aura les recordó que en ese momento el único triunfo que verían sería el rescate de Sirenia.
Pero ese día, sin planificarlo, la osadía de estas mujeres dio para más.
Llegaron al embarcadero de la guerrilla en 45 minutos, 30 navegando y 15 a pie. Al motorista y al tío de Sirenia los dejaron custodiando la curiara y, siguiendo un caño lleno de malezas, se adentraron en la montaña. Al final del caño, se encontraron con dos hombres armados que servían de vigía.
De allí no pudieron avanzar.
Pidieron hablar con el jefe. Unos 10 minutos esperaron cuando, acompañado, se acercó con un caminar pausado, propio, tal vez, de quien ha arriesgado tanto que ya nada lo perturba. Y como andaba, también habló. Pero, aun así, sus ojos vacilaron ante la presencia de aquel tumulto de mujeres.

—¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes?
—¡Nosotras estamos muy bien! —Le interrumpió tajante la monja Carmen.
Luego, la tía de Sirenia le hizo saber el motivo por el cual estaban allí.
—Pues, yo entiendo. Me han dejado sorprendido. No pensé que fueran tantas. ¿Cómo han venido ustedes para acá? —Inquirió el hombre con cierta reticencia.
—Esto es para que ustedes se den cuenta —respondió esta vez la profesora Aura— que cometieron un grave error. Nuestros muchachos no están solos. Tienen unos padres a quienes les duelen.
—Pero, óigame usted, quiero dejarle claro que está equivocada. Nosotros no trajimos a nadie. La muchacha se vino porque quiso.
En ese momento, la profesora Aura quiso reír. La parsimonia con la que se expresaba aquel hombre le pareció cómica, no la intimidaba. Se había imaginado un tipo más agresivo, pero pasaba por uno común. Lo apodaban El Viejo. Tal vez, lo poco común que había en él era la enorme cicatriz que cruzaba el lado derecho de su rostro desde la comisura del labio.
—Aquí hay un malentendido —continuó El Viejo—. ¿Sabe usted que no es la primera vez que nosotros venimos para acá? Nosotros estamos aquí autorizados por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Cuando estábamos por la zona de Barinas, Guárico, Apure…
—¡Mire, señor! —Carmen, la monja, lo atajó con un tono impaciente—. No vinimos a escuchar las historias de heroísmo que usted ha tenido. Nosotros estamos aquí para buscar a la muchacha y no nos vamos sin ella.
Parado en medio del grupo, El Viejo las escudriñaba como ave de rapiña. Les dijo que la muchacha se iba si ella quería y el grupo de mujeres respondió que de eso se encargaban ellas. Estaban conscientes de que el guerrillero con quien se había ido Sirenia era uno de sus hijos. Ante la insistencia de aquellas mujeres, a El Viejo no le quedó otra que buscar a la muchacha.
La vieron venir acompañada de dos mujeres y otro hombre.
No la reconocieron.
A menos de 100 metros, Sirenia se detuvo y no quiso avanzar. Entonces Martha, apoyada del brazo de su hermana, y con las piernas temblorosas, se arrastró hasta el único retoño que la vida le había permitido. Junto a ella, también se arrastró el padre.
Frente al resto del grupo que quedó atrás, cuatro guerrilleros cerraron el paso con armas largas.
—Más nadie tiene permitido pasar —respondió al tiempo uno de ellos.
—¡Pero ajá! ¿Por qué no puedo pasar? —preguntó Aura.
—¿Usted es familiar?
—¡Sí! Soy madrina de la muchacha —replicó en un tono desafiante—. ¡Esa niña es mi ahijada!
Por la presión del grupo que estaba detrás, Aura se abrió paso entre dos de ellos. No recuerda si rozó algún arma, pero sí que caminó con paso firme y sin mirar atrás. Cuando estuvo junto a sus compadres tomó a Sirenia del brazo derecho, la sujetó con fuerza, y sin mirar a más nadie, dijo:
—¡Agárrela por el otro brazo, compadre! ¡Así sea a la fuerza, no las llevamos! Sirenia, ¿me estás escuchando? —dijo buscándole la mirada.
Y así, con Sirenia a rastras, emprendieron el camino de regreso
El sendero que antes habían recorrido en fila india, lo atravesaron entre tropiezos.
Esta vez, las lágrimas no se contuvieron.
Lloraron durante todo el camino: lloraron por el desespero de sus padres y porque nadie reconocía a Sirenia. Quería lanzarse al río, los miraba con desdén, cabizbaja, y con la respiración acelerada, pujaba. Lloraron de angustia cuando justo después de haber salido, un bote cargado de guerrilleros apareció detrás de ellas.
Otro grupo en la comunidad las esperaba con ansias. Apenas las vieron atracar se acercaron y ayudaron a desembarcar a Sirenia. Y con la misma determinación de aquellas mujeres, la subieron por la rampa del puerto hasta su casa. Una vez dentro, la profesora Aura, la tía y sus padres se quedaron con ella.
Sirenia pataleó y se revolcó. A la fuerza, la despojaron de una ropa desaliñada que no le pertenecía. Batieron leche y la obligaron a beber con la esperanza de tranquilizarla, inseguros de si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia. Le soltaron las trenzas del cabello y la bañaron, hasta que se rindió ante las insistencias de todos y se quedó inmóvil sin pronunciar palabra.
En ese momento, alguien llamó a la puerta solicitando la presencia de la profesora Aura. Era Carmen, la monja, quien le avisaba que afuera la esperaban para la reunión. Antes, cuando subían del puerto, ambas habían acordado convocar una “audiencia”, aprovechando la presencia de algunos guerrilleros. En la plaza, a unos 20 metros de la casa de Sirenia, bajo la sombra del viejo samán, se concentraron alrededor de unas 80 personas, entre guerrilleros y habitantes.

—Respetamos su ideología y forma de pensar, pero no nos sentimos cómodos con su presencia. Nosotros no los queremos aquí —dijo la profesora Aura dirigiéndose a los sujetos luego de haber explicado el motivo que los convocaba.
Ellos volvieron a justificarse repitiendo lo que antes El Viejo les había dicho: que ellos estaban allí gracias al consentimiento del gobierno.
—Nosotros oramos todos los días para que se vayan por donde vinieron —los interrumpió Carmen.
—Pues, siga orando —dijo en un tono burlesco el que parecía el líder—. Y ojalá no se les cansen las rodillas de tanto orar, porque quieran o no, nosotros vamos a estar aquí hasta que el gobierno lo permita. Somos una organización que ayuda a los pueblos. Nosotros somos revolucionarios.
—“Y qué organización…” —respondió la profesora Aura imitando con sus dedos unas comillas en el aire—, si fuera tan “organización”…
—¡Oiga! ¿Usted por qué me habla así? —dijo el hombre malhumorado ante la ironía de Aura—, con ese tono de sarcasmo. Es una falta de respeto para mí.
—Porque si quisieran hacer las cosas bien —replicó la profesora Aura con tono elocuente y osado, propio de quien ha ejercido la docencia por 27 años—, no hicieran lo que están haciendo. Ustedes están dañando nuestra juventud haciéndoles falsas promesas.
—Nosotros no hacemos promesas…
—¿Verdad? —le interrumpió Aura—. Vamos a ver si es verdad, porque tengo pruebas…
Y llamó al centro a Carlitos, un muchacho de unos 15 años al que una vez le prometieron incentivos si se iba con ellos, como lo habían hecho con su hermana mayor. Ante el interrogatorio, Carlitos confirmó tímidamente lo que la profesora asomó.
A varios jóvenes del pueblo les habían ofrecido teléfonos, dólares, cuido para sus familiares a cambio de entrar en sus filas.
—Eso lo vamos a arreglar nosotros, porque no estamos autorizados para eso —dijo el líder refiriéndose a la acusación de la profesora Aura.
—¡Pero lo hacen! Además, yo quiero que ustedes me digan, delante de todos, si yo tengo que temerles. Si tengo que sentirme intimidada en mi propia comunidad.
En ese punto, la fuerza de su voz, que surgió bajo una mera convicción, resonó en los demás elevándose sobre aquellos que llevaban las armas. El pueblo se negó a ser simple espectador de un destino que no deseaban.
Ese día, sin pensarlo, lograron el compromiso de la guerrilla de alejarse. A Sirenia no se la llevarían y a los jóvenes no los tocarían. Llegarían al pueblo solo de ser necesario, sin armas, pero con una clara sentencia: retirarían su apoyo ante cualquier urgencia o situación irregular.
El Orinoco, la única vía de comunicación con el pueblo, se ha convertido en el escenario de una lucha silenciosa por el poder. La incursión de varios grupos armados les ha costado la vida de tres paisanos. Pero nadie se atreve a denunciar. Para ellos, no existen fronteras entre la ley institucional y las organizaciones irregulares.
Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para resguardar su seguridad.
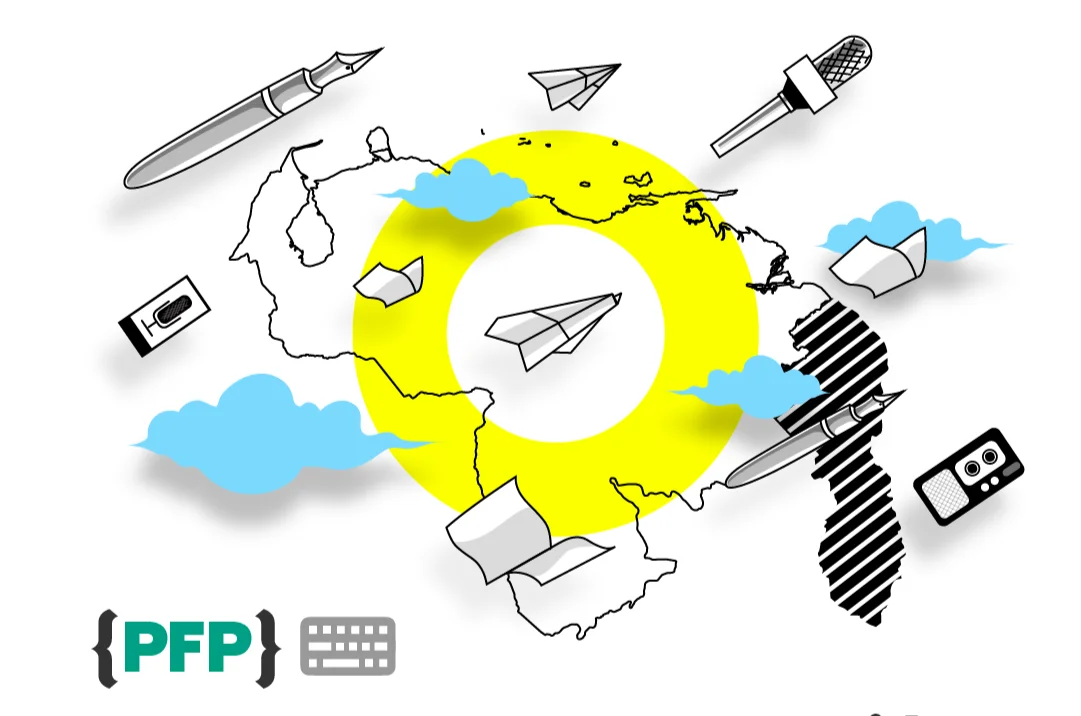
Esta historia fue producida en la segunda cohorte del Programa de Formación para Periodistas de La Vida de Nos.
8304 Lecturas
Yuluannys Díaz
Soy tesista de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela y amante del periodismo. Soy oriunda de Santa Catalina, estado Delta Amacuro.