
Un precioso e inesperado regalo de Navidad
 Una madrugada de diciembre de 2023, Arnaldo Valero despertó sobresaltado. Su hijo de 4 años se quejaba de un dolor. Arnaldo se preocupó porque sospechó que se trataba de un asunto grave, y porque él y su esposa, dos profesores universitarios, no tenían ahorros para afrontar la emergencia de su pequeño.
Una madrugada de diciembre de 2023, Arnaldo Valero despertó sobresaltado. Su hijo de 4 años se quejaba de un dolor. Arnaldo se preocupó porque sospechó que se trataba de un asunto grave, y porque él y su esposa, dos profesores universitarios, no tenían ahorros para afrontar la emergencia de su pequeño.
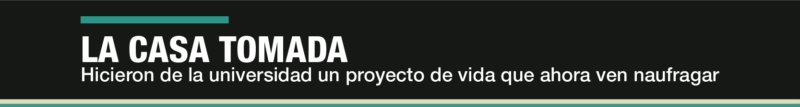

Ilustraciones: Andrés Romero
La cueva era de hielo sólido, un arco trazado en las entrañas de un iceberg, pero su transparencia no era diamantina sino de una tonalidad arenosa. En el suelo había varias parejas de focas bebés. El instinto me dijo que lo ideal era tenderme al lado de alguna de ellas para que no me diera un bajón de temperatura. Cuando estaba a punto de acostarme junto al par más cercano, escuché que Alejandro me llamaba desde el fondo de la cueva. Volteé a ver y ya no había hielo ni focas: él se quejaba del dolor que había estado padeciendo desde el viernes en la mañana, cuando vomitó el desayuno.
Miré el reloj. Eran las 4:12 de la madrugada del sábado 16 de diciembre de 2023. Había alcanzado a dormir un par de horas seguidas.
Fui papá de dos niños pequeños y algo sé de virus y patologías afines. Esa fiebre, ese vómito, esa inapetencia y esos cólicos no eran los síntomas de un rotavirus como el que llegó a afectar a mis hijos mayores hace 20 años.
Empecé a buscar la manera de resolver el asunto desde que presumí que era algo peor. Un profesor universitario como yo ya no puede salir para una clínica con la tranquilidad que concede tener un buen seguro o algunos ahorros. A última hora, cuando ya teníamos a Alejandro vestido para llevarlo al Hospital Sor Juana Inés de la Cruz, de Mérida, la ciudad de Los Andes venezolanos donde vivimos, Carla, mi esposa, recordó que Arantza, la novia de un vecino del edificio, es médico cirujano. Faltaban un cuarto para las 5:00, pero estábamos tan desesperados que no dudamos en tocar a su puerta.
Cuando nuestro vecino abrió, Carla le explicó lo que estaba ocurriendo, y él nos pidió que los esperáramos en nuestra casa.
Llegaron a eso de las 5:00.
Una de las cosas que más me sosegó esa madrugada fue la claridad con la que Alejandro se expresó mientras era auscultado. Cuando los niños no saben hablar hay muchos equívocos, y esa confusión es causa de una angustia que atenaza hasta las lágrimas. A sus 4 años, mi hijo menor se expresa con una claridad admirable. Tras auscultarlo, la doctora nos dijo que era necesario hacerle exámenes de sangre, heces y orina, y una placa abdominal de rayos X. Nos advirtió que todo eso era necesario porque podría tratarse de apendicitis, algo que amerita un procedimiento quirúrgico.
A partir de ese momento, todo fue como una montaña rusa.
La mañana se diluyó en la búsqueda de laboratorios que estuviesen en zonas donde hubiese luz (en esta ciudad nunca se sabe a qué hora te puede agarrar un apagón; solo hay una certeza: entre el primer y el último corte o interrupción del servicio del día, pasarás de 3 a 8 horas sin electricidad).

Además, resultaba imperativo dar con esos laboratorios donde la hematología y la placa de rayos X salieran más económicas. Cuando a uno le bastan los resultados en formato digital enviados por WhatsApp, puede ahorrarse hasta 5 dólares. Optamos por eso. Aun así, ambas cosas se llevaron lo que restaba de mi bono navideño, pero los resultados estuvieron listos antes del mediodía.
A nuestro favor teníamos que Carla había podido echar gasolina el miércoles de esa semana, cuando se enteró de que habían dado “placa libre” para llenar los tanques de gasolina dolarizada en la estación de servicio más cercana a nuestra casa. Antes de esa segunda semana de diciembre, los conductores debían esperar los resultados del “Sistema de Código QR”, un sorteo que se realizaba antes de las 6:00 de la mañana, y que anunciaba qué vehículos tenían derecho a 40 o 20 litros de gasolina subsidiada.
Como la posibilidad de conseguir ese tipo de combustible obedecía a inescrutables designios del azar, y como la reventa del mismo se había convertido en la principal fuente de ingresos de muchos, al amanecer las calles y avenidas aledañas a esas gasolineras donde llegaban las gandolas se convertían en una especie de coliseo donde los conductores dejaban que lo peor de sí les garantizara que sus horas de espera y desvelo nocturnos no fueran en vano.
Aquel miércoles 13, Carla pudo echar combustible porque cambiaron las reglas del juego: se dejó de expender gasolina subsidiada, y los dólares en efectivo pasaron a ser la única forma de pago.
Una vez más, acudimos a nuestros vecinos.
Saber que el recuento de un tipo particular de leucocitos —no recuerdo su nombre específico, solo recuerdo su número: 19 mil, cuando lo normal es 9 mil— indicaba que se trataba de una apendicitis fue algo difícil de digerir.
Algunas personas tienen una idea muy clara de la precariedad que padecemos los docentes en Venezuela. Mi salario como profesor titular es de 23 dólares; el de Carla es 10. Lo que pocos saben es la consideración y el respeto que todavía muchos nos tienen por hacer nuestra labor. La doctora Arantza, por ejemplo, se esmeró en redactar un informe médico que entendí como una expresión irrefutable de mística profesional y solidaridad. La minucia y el detalle con que expuso el cuadro que presentaba Alejandro era una acuciosa solicitud de atención urgente. Como si no bastara con eso, nos dio el nombre de una colega que podría estar de guardia en la emergencia pediátrica del hospital.
Al momento de despedirnos, preguntamos cuánto le debíamos y, con una sonrisa que jamás olvidaré, José Luis, nuestro vecino, se animó a responder:
—Lo que nos costó el taxi hasta acá.
Mientras preparábamos los bolsos para salir al hospital, pensé en Norbert, un colega de la Facultad. Al enterarse del nacimiento de Alejandro, me dijo que su novia estaba cursando el posgrado en cirugía pediátrica, por lo que no debía dudar en llamarlo en caso de que el bebé lo necesitara. La manera como se puso a la orden me causó gracia porque era una mezcla de gentileza intoxicada de un orgullo estratosférico. Yo me limité a decirle: “Gracias, Norbert, pero la verdad es que no quisiera tener que acudir a ti para algo así”.
Había llegado la hora de tocar esa puerta, pero yo me había quedado sin teléfono desde hacía más de un mes, y era en el directorio de ese viejo equipo que había dejado de funcionar donde conservaba el número de su celular. Fue preciso un sinuoso rodeo para dar con ese contacto. Finalmente, cuando pude llamarlo para contarle lo que estaba ocurriendo, él exhaló y me dijo: “Arnaldo, ella se fue del país”.
Aquello fue como un rodillazo al estómago.
—Pero yo todavía conozco algunas personas que están en emergencia pediátrica —acotó para animarme—. Dame 5 minutos y te devuelvo la llamada.
En cuanto Norbert llamó para confirmarme que podíamos ir con toda confianza, salimos para el hospital.
Era un sábado de diciembre pero, contrario a lo habitual, apenas había tráfico, algo que resulta ventajoso cuando llegas a una intersección donde el semáforo está fuera de servicio debido a una falla eléctrica.
Llegamos a ese edificio cuyas luces alguna vez fueron percibidas por el poeta Palomares como una exhalación de luciérnagas al atardecer. Buscamos la emergencia pediátrica. Tocamos y preguntamos a la portera por la especialista a quien Norbert sugirió acudir. La portera nos dijo que debíamos ir a cirugía. Atravesamos un largo pasillo iluminado, cruzamos a la izquierda hasta dar con la entrada.
Nos dijeron que teníamos que devolvernos a triaje. Eso hicimos.
Y esperamos el tiempo suficiente para constatar que emergencia pediátrica está de foto, que allí hay hasta balanzas electrónicas, que aquello sirve de sobra para ningunear a quienes denuncian la crisis del sistema de salud pública en Venezuela, pero, al rato, en esa eternidad en la que el niño que cargaba en brazos sucumbía a la fiebre y se quejaba de un dolor que le impedía sentarse, estirar las piernas y hasta respirar, le pregunté a una señora que estaba allí con una niña si tenía mucho tiempo esperando a que la atendieran. Al escuchar su respuesta supe que nosotros no éramos dignos de albergar esperanzas.
La ausencia enseñoreada en el escritorio donde estaba el libro de ingresos tenía el semblante de cierto guardián kafkiano.
Al día siguiente, cuando Carla fue a casa a buscar la partida de nacimiento de Alejandro, se encontró con un vecino que es enfermero y que trabaja en el hospital. Él le dijo que emergencia pediátrica es “otra cosa”, dando a entender que es el único lugar de ese centro asistencial que puede ser eximido de catalogarse como “dantesco”, pero que allí hay que esperar. El número de pacientes que requieren ser atendidos excede en demasía a los especialistas de guardia.
Volvimos al carro.
Había llegado el momento de pensar en el “Plan B”.

Mis ahorros para imprevistos ascendían a 200 dólares. Carla también tenía esa cantidad. La póliza de cobertura ampliada del Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) cubre un monto de 400. Como la doctora Arantza nos había dicho que una apendicetomía costaba alrededor de 2 mil dólares, la pregunta era cómo conseguir los 1 mil 200 restantes.
Carla me dijo que tenía algunas prendas de oro y que en algunos lugares pagan el gramo a 75 dólares. Sus prendas no daban para tanto, pero de algo servirían.
Necesitábamos saber cuáles eran las clínicas que tenían convenio con el IPP y que ofrecieran los servicios de un especialista en cirugía pediátrica. Carla mandó un mensaje al grupo de Whatsapp de la facultad. Fue entonces que Daniel nos dio el número de Virgilio Castillo, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los Andes, y nos sugirió que lo contactáramos.
Mandamos el mensaje y Virgilio no tardó en llamarnos. Tras preguntarme por la condición en la que estaba Alejandro, me recomendó que no me apresurara a ingresarlo en ningún lugar, me pidió que dejara a su cargo la búsqueda de un especialista y de una clínica donde él pudiera encargarse de conseguir un descuento.
Pasaron 5-10 minutos —otra vez la eternidad—, pero él honró su palabra.
Más tarde, en la oficina de administración de la clínica, escuché la conversación telefónica que él sostuvo con la administradora de guardia. Virgilio le pidió a la joven que le especificara cuánto estaban cobrando por cada rubro —como los insumos— y logró que el monto original, que ascendía a 3 mil 500 dólares, fuera reducido a 2 mil 950. Además, le informó que el IPP cubriría 1 mil dólares de ese monto.
Los nombres de las personas expresan aquello que los padres esperan de sus hijos. Ese día, el presidente de mi gremio fue semejante al guía de Dante.
Para que Alejandro fuera llevado a quirófano era necesario pagar la mayor parte de los 1 mil 950 dólares restantes.
Fue entonces que el milagro terminó de ocurrir.
Con la ayuda de mis hijos mayores —que no están en el país, pero que hicieron acto de presencia en la persona de su mamá—, de los padrinos de Alejandro y de una amiga que optó por el exilio pero que se encontraba en Mérida visitando a su familia, al dinero en efectivo que Carla y yo teníamos se les sumaron otros 1 mil 270.
Así como el mal es el fruto de muchas acciones, la suma deplorable de una cadena de mezquindades y flaquezas humanas, el bien aflora gracias a actos de desprendimiento y solidaridad.
Tras haber sido evaluado y medicado —y tras haber firmado un compromiso de pago por los 280 dólares restantes—, Alejandro entró al quirófano a eso de las 6:30 de la tarde.
Transcurrida más de una hora, la puerta del quirófano se abrió.
La médico cirujano que se encargó de hacer la apendicetomía se asomó y nos llamó.
Entonces nos dijo:
—Entramos al quirófano en el momento preciso. Cuando hice el corte de la última capa, el apéndice estaba inmerso en un líquido que olía muy mal. Drené hasta que no quedó una gota. No había pus, pero era cuestión de horas para que el apéndice reventara y se convirtiera en una peritonitis. Lo trajeron a tiempo.

Desde ese momento hasta el día siguiente, nuestro norte consistió en prestar atención a la evolución de Alejandro y en conseguir el dinero restante.
La última donación provino de Mariano y Mafer, padres de Javier Mariano, el niño cuyas prendas de vestir —incluida la ropa interior y zapatos— ha “heredado” Alejandro desde el momento en que nació.
Para la tarde del domingo, los signos de recuperación de Alejandro eran tan notables —ya no tenía fiebre ni intolerancia oral, ya podía sentarse y hasta caminar— que fue dado de alta.
Una tarde preciosa nos obsequió su señorío hasta nuestra calle.
Subí las escaleras del edificio cargándolo como si fuera un bebé. Ver su rostro cuando se supo en casa ha sido un precioso e inesperado regalo de Navidad, la culminación de una secuencia de cosas buenas que sucedieron desde el momento en que acudimos a casa de un vecino a pedir ayuda.
3122 Lecturas
Arnaldo Valero
He constatado que el espíritu humano puede ser destruido sin llegar a la destrucción física de las personas —algo que Hannah Arendt catalogó como el “abismo de lo posible”—; para adversar semejante posibilidad, escribo.