
Trece años que volvería a vivir
 ¿Vale tanto un futuro soñado en el ballet como para castigar el cuerpo y el alma con un régimen de hambre? La figura que Elimar Vásquez miraba en el espejo era tan ajena a la que quería, que tratando de encontrarla estuvo a punto de perderse a sí misma. Su historia es parte del #SemilleroDeNarradores de La Vida de Nos.
¿Vale tanto un futuro soñado en el ballet como para castigar el cuerpo y el alma con un régimen de hambre? La figura que Elimar Vásquez miraba en el espejo era tan ajena a la que quería, que tratando de encontrarla estuvo a punto de perderse a sí misma. Su historia es parte del #SemilleroDeNarradores de La Vida de Nos.

 Fotografías: Álbum Familiar
Fotografías: Álbum Familiar
—Eres más gorda que yo. Tienes tres kilos de más.
Tenía 9 años cuando una compañera del colegio me dijo esas palabras que se quedaron resonando en mi mente. Recuerdo que luego, cuando me paraba frente al espejo, me sentía inconforme con el reflejo que veía. Comencé a desear ser delgada. Más y más delgada cada vez.
A los 3 años, mis padres me llevaron a mi primera clase de ballet. Nunca llegué a pensar que lo que empezó como un pasatiempo se volvería mi pasión. Cada vez me fijaba más en cómo se veían y qué hacían las bailarinas más grandes de la academia para intentar imitarlas y así volverme una de ellas. Después entendí que si quería un futuro exitoso en la danza clásica, debía hacer cuanto pudiera por lograr un cuerpo delgado; una silueta fina y delicada. Que yo no tenía: mis muslos eran —siempre han sido— gorditos. La percepción que yo tenía de mí misma era que por alguna razón mi cuerpo era más ancho. No veía en mí aquellas líneas finas y delicadas que toda bailarina tiene que tener.
Estaba decidida a lograrlo.
Poco a poco fui cambiando mis hábitos al comer. Veía programas de televisión y leía cientos de artículos donde explicaban dietas de pocas calorías y extenuantes rutinas de ejercicio para perder peso rápidamente. Durante los recreos en la escuela, cuando mis amigas merendaban con chucherías, me provocaba salir corriendo a comer lo mismo que ellas. Pero no me lo permitía.
Mi maestra de baile me reforzaba la idea de que debía trabajar por un cuerpo más adecuado para el ballet. Un día, decidió que haría mi clase y mis ensayos con el aire acondicionado apagado para que de esta forma sudara más. Se suponía que así rebajaría. También me dijo que podía comer helado una vez al mes. Que comiera pasta solo el día que tenía educación física en el colegio, porque en esa clase podría quemar las calorías. Que me olvidara de tomar refrescos. Que podía tomarme una tacita de café antes de comenzar a hacer ejercicio, porque eso aceleraba el metabolismo.

Y no puedo mentir, seguí lo mejor que pude todos esos consejos pero aun así mis piernas no estaban lo suficientemente delgadas, mi cintura nunca era demasiado pequeña ni mi abdomen estaba tan marcado como lo deseaba.
Comencé a buscar por internet más dietas, más tips y más rutinas de ejercicios.
Todas las mañanas antes de ir al colegio me tomaba un vaso de agua caliente para poner en movimiento mi metabolismo. Al llegar, repartía mi desayuno entre mis amigos. En el transcurso de la mañana me bebía dos litros de agua. Y si en algún momento sentía hambre, masticaba chicle. Y funcionaba porque me calmaba la ansiedad.
A la hora del almuerzo no tenía otra opción más que comerme lo que mi mamá me servía, porque por más que le insistía en que era demasiada comida, ella me obligaba. La conversación siempre terminaba en una discusión.
Luego de almorzar, con el sentimiento de culpa por haber comido, salía corriendo al estudio de danza, donde pasaba unas cuatro o cinco horas bailando y haciendo todo para quemar la mayor cantidad de calorías. Después volvía a mi casa y, a la hora de la cena, siempre se repetía la misma escena: le rogaba a mi mamá que no me obligara a comer, que no tenía hambre, que estaba cansada, que solo quería bañarme y acostarme a dormir.
—¡Hija! Te vas a desaparecer un día de estos si no comes. No tienes idea de cuántas personas en el mundo desearían comerse eso que tú no quieres ni probar —me decía ella, muy preocupada.
Pero me sentía muy feliz cada vez que notaba que algún short me quedaba más holgado. Era en esos momentos en los que me decía a mí misma que tanto sacrificio sí valía la pena.
 Siempre, sin embargo, pasaba algo que me hacía pensar que me podía ver mejor. Es decir, que podía —y debía— estar más flaca.
Siempre, sin embargo, pasaba algo que me hacía pensar que me podía ver mejor. Es decir, que podía —y debía— estar más flaca.
Un día llegó un muchacho al ballet. Era un chamo mayor que yo. Anteriormente había sido gimnasta. Al ser el único bailarín de la academia, se sentía con ciertas libertades a la hora de bailar. A mí no me inspiraba mucha confianza. Era indisciplinado. Una vez me tocó ser su pareja.
—Estás muy gorda, deberías bajar de peso porque es difícil trabajar contigo —me dijo.
—Tiene razón. Deberías ayudarlo porque es él quien tiene que cargar contigo, no puedes dejarle todo el trabajo a una sola persona —agregó mi maestra.
Decidí poner manos a la obra: intensifiqué las dietas y los ejercicios.
Me amarraba fuertemente una cinta en la cintura para tratar de que se tornara más pequeña. Pasaba un rodillo por mis muslos para intentar reducirlos. Añadí una hora adicional de cardio para por fin alcanzar esos 45 kilos que, según yo, constituían mi peso ideal debido a que mi estatura era de 1 metro 58 centímetros.
Se me comenzaron a debilitar las uñas, se me empezó a caer el cabello, se me descontroló el período.
Pero no era suficiente: le seguía resultando muy pesada a mi pareja de baile.

Mi mamá, cada vez más angustiada, notó mi frustración. Me llevó al médico porque ya le parecían muy extrañas las irregularidades que presentaba con mi periodo. Una doctora dijo que estaba por debajo del peso normal para mi edad, estatura y el nivel de actividad física que tenía. Ella me explicó que una persona que realiza tanto ejercicio necesita mantener una alimentación y peso saludable para que su cuerpo no comience a fallar.
Al escuchar a la doctora decirle a mi mamá que debía llevarme a un sitio donde unos profesionales me ayudarían a trabajar esa manía que tenía por ser delgada, caí en cuenta de que, en verdad, yo tenía un problema.
—Bajas un kilo más y te olvidas de las fiestas, de tu novio y de las salidas.
Esas fueron las palabras de mi madre al salir del consultorio.
No fue nada fácil. Mi cuerpo y mi mente ya estaban acostumbrados a mi particular régimen de alimentación. Pero poco a poco fui cambiando mi forma de comer. Mi mamá comenzó a vigilarme en todas las comidas, nunca se levantaba de la mesa hasta que yo terminara de comer y siempre me preparaba los platos que me encantaban, por lo que era muy difícil que me negara a comerlos.
Después de un tiempo aumenté mi masa muscular y dejé de verme tan “raquítica” —algunas veces mi mama me decía así— y aunque ya no lucía tan delgada, estaba bastante feliz con la figura que tenía.
Comencé a tener más seguridad en mí misma y eso se vio reflejado en mi baile. Poco a poco mis líneas y movimientos se volvieron más agraciados aunque había ganado un poco de masa muscular.
—Tú eres una cara bonita. Te ves muy linda con los vestuarios y en las fotografías e hiciste bien al bajar de peso. Ahora te ves completamente como una bailarina, pero te falta más.

“Tú eres una cara bonita”, esas fueron las palabras que me dolieron. Nunca me imaginé que mi maestra de ballet, una persona adulta, a quien yo quería y respetaba tanto, me diría algo así. ¿Acaso eso es lo que yo era? ¿Solamente podía llegar a ser una cara bonita?
Me negué a pensar que eso fuese verdad. Algo en mí cambió desde ese momento y entendí que nunca debí cambiar por intentar gustarles a los demás. Primero intenté hacerme feliz a mí y cuando lo fui dejé que la sociedad se metiera en mi cabeza y me hiciera pensar que no era suficiente.
Pero salí de ahí, logré salir de ese oscuro rincón que está apartado de todo y en el que me sentía mal por pensar que estamos en un mundo donde millones de personas que no tienen que comer lo darían todo por probar un solo bocado, pero a su vez, están los que sí tienen la posibilidad de alimentarse y por decisión propia deciden no hacerlo.
A mis 16 años terminé por dejar el ballet. Desde hacía un tiempo ya sabía que no me iba a dedicar profesionalmente al baile, pero mi plan era seguir asistiendo a las clases, solo que ahora sería nuevamente un pasatiempo.
Todos esos planes cambiaron cuando mi mamá me retiró definitivamente de esa academia a causa de una lesión en mi pie derecho. Varias semanas se me fueron en mi habitación, triste por no poder bailar. Por extremista que suene, no le encontraba sentido a la vida si no bailaba; pero al pasar los meses me di cuenta de que ahora tenía tiempo de estudiar, podía salir con mis amigos y hasta podía dormir en las tardes. Comencé a sentirme como una adolescente “normal”, ya no era aquella chica que comía, dormía y respiraba ballet nada más.
Nunca volví a otra academia. Pero en mi mente aún repaso todas las coreografías que me aprendí. Todavía veo las fotos y videos que mis papás me tomaban y de vez en cuando me pongo mis viejas zapatillas e intento hacer un paso o dos.
Le dediqué 13 años de mi vida al ballet. Trece años que volvería a vivir.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 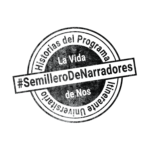 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de comunicación social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de comunicación social, en 7 estados de Venezuela.
5292 Lecturas
Elimar Vásquez.
Tengo 19 años. Estudio el V semestre de Comunicación Social en la Universidad Santa María núcleo Oriente. Para mí la vida consiste en arriesgarse, ser diferente y feliz sin importar el qué dirán. #SemilleroDeNarradores
Un Comentario sobre;