
Los hijos de María buscan tramadol
 Yadira, Yusty, Joselin y Geovanny son hijos de María Molina, quien padece un cáncer que le genera mucho dolor en los huesos. Se las ingenian para que a ella no le falte tramadol, el analgésico que la tranquiliza. Pero a veces no lo consiguen.
Yadira, Yusty, Joselin y Geovanny son hijos de María Molina, quien padece un cáncer que le genera mucho dolor en los huesos. Se las ingenian para que a ella no le falte tramadol, el analgésico que la tranquiliza. Pero a veces no lo consiguen.

Fotografías: Vladimir Marcano
A pesar de los problemas, familia es familia y cariño es cariño.
Rubén Blades
—Hija, ¿será que mañana voy a amanecer viva?
—No digas eso. Tú piensas que te vas a morir porque te está doliendo mucho. Pero no, no te vas a morir.
Yusty intentaba consolar a su madre, en medio de una crisis de dolor que llevaba tres días. Sentía que le crujían los huesos. Le latían la columna, la cadera, los brazos, las piernas. María Molina, una mujer robusta, parecía haberse marchitado. Hablaba poco, estaba de mal humor, respondía con desdén. No dormía, no comía, no se paraba de la cama, no quería bañarse, no se peinaba, no jugaba con sus perros, no se asomaba al jardín.
Su esposo, Alfredo Lugo, y sus hijos, Yadira, Yusty, Joselin y Geovanny, la veían y no encontraban qué hacer. Sabían que este episodio se avecinaba, porque a María se le habían acabado sus píldoras de tramadol, el analgésico que le alivia sus frecuentes dolores.
María tiene 65 años, el pelo entrecano y una voz suavecita, de cadencias lentas, como un arrullo. Vive con un mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se origina en la médula ósea: en el mismísimo tuétano. Ese tejido blando, ubicado en lo más profundo de los huesos largos, es el taller donde el cuerpo fabrica la sangre que requiere. Cerca de 1% de todo lo que genera la médula son células plasmáticas, fundamentales para el sistema inmune, porque producen grandes cantidades de anticuerpos, miembros del ejército que cada quien trae consigo para combatir bacterias y virus. Pero cuando las células plasmáticas se multiplican desaforadamente, como bichos, entorpecen el trabajo de la médula en la producción de células sanas. Y es lo que ocurre en el caso de María.
El suyo es un cáncer que corroe los huesos, como el salitre marino al hierro. Los tumores se alojan en el esqueleto. Duele. María dice que es como un chirrido, estridente y sostenido, que brota de sus adentros aturdiéndola. Ese escándalo es el «dolor oncológico», como indica uno de sus informes médicos. El tramadol puede bajarle el volumen. Arrinconar al dolor al límite de lo tolerable. Con tramadol, María puede comer, dormir, asearse, salir del cuarto, jugar con sus perros, sonreír, asomarse a la ventana y ver al jardín.
De modo que para sus hijos la prioridad no es conseguir las quimioterapias que el hospital dejó de proveerles en marzo de 2019. Tampoco hallar dinero para pagar los costosos exámenes que deben practicarle en clínicas privadas, porque allí tampoco los hacen. Esas son cosas importantes, necesarias, que no olvidan y les preocupan; pero lo urgente, insisten, es que no falte tramadol en casa.
Y aquel domingo opaco de mayo de 2019 no tenían.
El dolor vino después.
Primero fue cansancio. En 2015 o 2016 —nadie logra recordar bien cuándo comenzó— a María Molina le costaba echar a andar su propio cuerpo. Unos análisis de laboratorio indicaron que el motivo del letargo era que tenía la hemoglobina baja. Para que el valor sanguíneo aumentara, en casa le prepararon sopas, jugos de fresa, mora, guayaba y tomate, y le dieron a comer kiwi, como les recomendó su entonces médico de cabecera. Funcionó, pero al mes siguiente, la señora andaba de nuevo con la hemoglobina fuera del rango normal. Más sopas, más jugos de frutas rojas, más kiwi. Volvía a mejorar, pero al cabo de un tiempo, reaparecía la fatiga.
Comenzaba el 2017, y María, entonces de 63 años, sentía también molestias en un brazo. Le incomodaba moverlo, pero no le prestó atención. Quizá porque pensaba que no era grave. No quería preocupar a los suyos. María siempre fue muy independiente. Trabajó por más de 30 años limpiando colegios y cocinando en pequeños restaurantes, oficios con los que pudo levantar a sus hijos. Cuando todos crecieron y se hicieron profesionales, le pidieron que dejara de trabajar; que se quedara en casa descansando, mientras ellos velaban por ella. María aceptó, pero siempre buscaba qué hacer. Pasaba el día afanada con los oficios del hogar y a veces asumía algunos trabajos para ganar dinero extra al que le propinaban sus hijos. Tenía fama de cocinar como los dioses y muchos vecinos solían encargarle tortas, entremeses para fiestas, almuerzos, cenas. María jamás se negó. Les rogaba a sus hijos que la dejaran, que así podía distraerse, que ella era una mujer muy activa, que no había nacido para pasar el día mirando al techo. Ellos le sonreían para responderle que sí.
Hasta que un día la molestia en el brazo mutó en dolor: María sentía como si le estuvieran pulverizando el hueso.
La llevaron a un traumatólogo que le diagnosticó una «fractura patológica». No se había caído ni golpeado, pero tenía una fractura en un brazo. «¿Cómo podía ser eso posible?», se preguntaban los hijos. El médico sospechó el origen de ese síntoma, y les dijo:
—¿A ustedes no les parece raro que su mamá tenga problemas con la hemoglobina desde hace tanto tiempo? Ella debe tener un problema hematológico importante.
Preocupados, fueron al Hospital José María Vargas, en el centro norte de Caracas, y pidieron una cita para que le practicaran un chequeo general. Pero un día de abril de 2017, antes de que llegara la fecha de la consulta, a María le sobrevino un dolor tan fuerte en la cadera que no podía ni caminar. En una silla de ruedas la llevaron a tres hospitales, pero no la atendieron en ninguno porque, les dijeron, no había médicos ni medicinas ni insumos.
Entonces decidieron usar el seguro médico que tenían reservado para alguna emergencia. Trasladaron a María a una clínica privada. Llegó con una crisis hipertensiva. La atendieron. Se calmó apenas le suministraron un analgésico potente y luego le indicaron varios exámenes.
Los hijos de María estaban pasando el susto cuando una doctora tomó a Yusty por un brazo y se la llevó a un rincón apartado para darle su impresión acerca de lo que tenía su madre. La doctora titubeaba. Evadía nombrar la enfermedad como quien esquiva un enemigo. Finalmente, le dijo que sospechaba que María tenía un mieloma múltiple, una patología que era como un cáncer. Le recomendó que la llevaran a un hematólogo y le dio el contacto de una que consideraba muy buena.
Yusty, prudente y serena, les contó a todos y les pidió calma.
«Hagamos lo que tengamos que hacer. Vamos a esperar», se dijeron, aferrándose al «es como» que antepuso la doctora a la palabra «cáncer». Para que no fuera. Para que no fuera. Para que no fuera.
Volvieron a casa. El alivio de María duró un par de días. En vano tomaba analgésicos: eran como migajas de pan que no saciaban a alguien con mucha hambre. Un día muy temprano la llevaron a la especialista que les recomendó la doctora. Usando una aguja especial, le extrajo una muestra de su médula ósea, la puso en su microscopio y, luego de unos segundos, dictaminó: «Es positivo. Un mieloma múltiple».
Le indicaron otros exámenes para ver qué tan avanzada estaba la enfermedad. La doctora los remitió al Hospital Universitario de Caracas, donde ella trabajaba y les dio una orden para que iniciara el tratamiento de quimioterapia lo antes posible.
Nerviosos y tristes fueron para ese centro médico, de referencia nacional, ubicado dentro de la Universidad Central de Venezuela. Los recibieron en el servicio de hematología y ese mismo día le aplicaron quimioterapias: un coctel compuesto por bortezomib, dexametasona y talidomida. Les explicaron que esos fármacos juntos podían detener la producción desmedida y anormal de las células plasmáticas. Que destruirían las células cancerígenas que nadaban en el cuerpo de María. Que para procurar ese resultado debían ser ocho ciclos de tratamiento, uno cada 21 días. Que, después de cada sesión, ella se sentiría mal —con insomnio y vómitos y náuseas y diarrea y falta de apetito y desplome de valores sanguíneos—, pero que era normal: parte de lo que debe enfrentar quien pretenda salir del cáncer.
Además, le dieron a tomar a María algo que, como por arte de magia, le desvaneció el dolor: una pastilla de 100 miligramos de tramadol.
Al final del día, poco antes del anochecer, se fueron de allí abrumados, pero sintiendo que todo mejoraría.

—Su mamá está muerta.
—¡No, no está muerta!
—Sí, sí, mire, aquí dice: «María Teresa Molina». Está muerta.
Yusty frunció el ceño y se llevó las manos al pecho sobándose el hueco que de pronto se le abrió en el medio del tórax.
—Es un error. Mi mamá está allá afuera —insistió Yusty—. Está viva.
—¿De verdad? Disculpe, entonces sí es un error. Es que, imagínese, aquí se ha muerto tanta gente por falta de medicamentos…
Yusty no dejó terminar a la recepcionista y corrió a abrazar a su madre.
—¿Por qué estás así? ¿Te pasó algo?
—Nada, mamá. Ya nos van a atender.
En el Hospital Universitario de Caracas confundían a los vivos con los muertos. Yusty acompañaba a María para su chequeo de rutina previsto luego de cada sesión de quimioterapia. Sentadas en la sala de espera, veían pasar horas sin que apareciera la historia clínica de la paciente. Yusty se levantó a preguntar por qué no llamaban a su madre y fue cuando la obligaron a oír —y a ver— lo que ella y sus hermanos ni quieren imaginar: a María Molina en una lista de muertos.
El recuerdo de aquel día no se borra de la mente de Yusty. Al relatarlo, vuelve a llevarse las manos al pecho y a fruncir el ceño, se le extravían las palabras, se queda en silencio, con la mirada perdida.
Cuando a María le tocó su cuarto ciclo de quimioterapia, el stock de medicamentos para tratar el cáncer se había agotado, incluyendo los que ella requería: bortezomib, dexametasona y talidomida. Volvió a casa y regresó al centro médico días después a ver si había llegado su tratamiento. Solo había uno de los tres fármacos. Los médicos optaron por aplicárselo sin los otros, no sin hacerle una advertencia:
—No va a tener el mismo efecto, pero es preferible ponérselo a que no reciba nada, porque la enfermedad avanza.
El tramadol también se agotó. María seguía necesitándolo mucho porque el dolor continuaba ahí, en sus huesos. El analgésico opioide actúa sobre la percepción del dolor: puede o no eliminarlo por completo, todo depende de las condiciones clínicas del paciente. Los paliativistas, entrenados en lo que llaman «el arte de manejar el dolor», podrían hacer seguimiento a los síntomas de María, adecuarle la cantidad que toma de tramadol o indicarle un opioide distinto. En el hospital hay un par de especialistas, pero a la familia nunca le han hablado de ellos. Ni saben dónde se toman las citas para sus consultas. De modo que María se autocontrola: toma 100 miligramos cada 12 horas. Pero a veces, cuando sobrevienen las crisis, toma más: 150 miligramos, 200 miligramos. Lo que su cuerpo le indique.
Ante la escasez de quimioterapias, temerosos de la progresión de la enfermedad, los hijos de María comenzaron a pedir ayuda. Enviaron cartas a decenas de empresas, instituciones públicas y fundaciones. La hija de Yusty —la nieta mayor de María, la consentida— migró a Perú en 2018. En Lima trabaja coordinando los pedidos de una cadena de restaurantes. Ahorró buena parte de lo que le pagaban y compró lo que pudo: tres ampollas de ciclofosfamida, uno de los fármacos que faltaba en el hospital y que requerían para los nuevos ciclos de quimio de la abuela. Las envió a través de una empresa de encomiendas. Eran insuficientes para todo el tratamiento; pero cada una le costó 50 dólares y no le alcanzó para más. Yadira consiguió en su trabajo un donativo. A Giovanny le dieron otro en el suyo. Así lograron comprar medicinas para un ciclo más. Pero cuando intentaron hacerlo para el siguiente no lo lograron. Todo estaba más caro. En una economía hiperinflacionaria como la venezolana, donde el salario mínimo equivale a tres dólares, sus esfuerzos se disolvían como burbujas de jabón en el aire.
La última vez que le aplicaron quimioterapias fue en marzo de 2019. Desde entonces no han vuelto al hospital: saben que todavía no hay medicamentos para el cáncer porque cada tanto llaman y reciben la misma respuesta:
—No hay. No ha llegado nada.
—¿Ni siquiera tramadol, para el dolor?
—No. Nada.
Las ampollas de ciclofosfamida que mandó la nieta desde Perú no las han podido usar. En el hospital les dijeron que esas no se las podían poner sin el resto del coctel, porque le afectaría algunos órganos de María. Les hace falta dexametasona y bortezomib. En Badan, la única droguería que vende este tipo de medicamentos, cada ampolla de bortezomib cuesta casi 200 dólares. Y para un ciclo necesitan cuatro: serían 800 dólares. Es algo que no pueden pagar. Por eso ni siquiera han preguntado por el precio de dexametasona, que les han dicho es más económica.
—Si renunciamos todos a nuestros trabajos no podríamos, con lo que nos pagarían de utilidades, cubrir un solo ciclo —dice Yadira, con un gesto de frustración—. Cuando ella recibe quimio, también estamos más tranquilos. Su dolor es más suave, quizá es que el cáncer se aplaca.
Los Lugo Molina siempre han vivido en una casa verde al final de una vereda polvorienta, en el sector UD-2 de la parroquia Caricuao, un asentamiento a kilómetros de los principales centros urbanos de Caracas. Al amanecer, el callejón en el que viven se llena de sol y cantan los pajaritos; y en las noches, se escuchan grillos y sapos. La familia es muy creyente en Cristo. Repiten con insistencia: «Dios nos ha dado la fortaleza para sobrellevar todo esto», «Dios es bueno», «Hay que confiar en Dios».
Yadira, Yusty y Joselin, cuando tuvieron parejas e hijos, hicieron construir habitaciones extras a la casa. Allí viven para estar cerca de mamá. Geovanny, soltero, sigue junto a los padres. Salvo el hermano mayor, Reimy —producto como Yadira del primer matrimonio de María—, todos son muy unidos. Cada mañana se desean los buenos días en un chat de WhatsApp llamado «familia bella». Sobre la vivienda principal, hay una terraza en la que suelen reunirse. En diciembre allí hacen hallacas (tamales envueltos en hojas de plátano, típicos de las cenas navideñas venezolanas). María ya no puede prepararlas —y es algo que lamentan porque, dicen, las de ella son las mejores del mundo— pero está pendiente: supervisa a sus hijos, ajustando detalles para que queden en el punto exacto de sabor.
En esa terraza celebran cumpleaños, el Día de la Madre, el Día del Padre. O se reúnen a escuchar música y conversar. O, como hoy, para juntar sus voces, como un coro hondo, y narrar retazos de lo que les ha tocado vivir.
—Le he dicho a mi mamá que se tome el tramadol de a poco, para que nos rindan las pastillas —cuenta Yusty—, pero me da cosa que esté soportando, entonces le digo: «No, mami, tómate lo que necesites, no aguantes ese dolor».
Yusty renunció a su trabajo como maestra en una escuela porque ganaba mal. Apenas cinco dólares por mes, pagados en bolívares devaluados. Decidió entonces dedicarse por entero a cuidar de su mamá. Su hija desde Perú le dijo que sí, que atienda a su abuelita, que ella le mandaría remesas.
—Para poder asumir esta tarea, hay que ser fuerte, y para manejarlo, me he aislado. Prefiero no visitar a mi mamá cuando está en crisis. Eso sí, le mando mensajes para saber cómo está, para decirle que la amo y que es una viejita bella.
Yusty hace un silencio. Y continúa.
—Yo a veces le he dicho a Dios: «Señor, prefiero que esté muerta a que tenga ese dolor». Nadie le desea la muerte a su madre, pero lo que ella refleja es tan fuerte, que prefiero que esté en paz, que descanse. No puedo verla así.
Joselin tampoco lo tolera: apenas la ve estremecerse, pega una carrera a su casa y se encierra a llorar.
—Sentimos algo que no sabemos cómo nombrar. Uno tiene ese dolor aquí adentro, como en el pecho. Con esto la vida nos ha cambiado. Antes hacíamos viajes, éramos felices. Ahora estamos sobreviviendo. Sabemos que mi mamá se puede morir. Todos nos vamos a morir. Pero uno nunca se prepara del todo para eso.
Ellas dicen que compadecen a Geovanny, porque él, como vive con María, sí está obligado a presenciar sus quejidos.

—A veces en el trabajo ando apartado, triste, y los muchachos me preguntan: «¿Qué te pasa, Geovanny?». Es que uno se desanima porque… mi mamá con esa enfermedad, con ese dolor todo el tiempo… y yo trabajo todos los días y cuando necesito comprar algo para la casa, no tengo. O mi mamá me llama y me dice: «Giova, se acabó el queso», y no tengo el dinero. Me toca resolver, hablar con los muchachos, pedirles que me presten, y cuando me pagan, pues devolver lo que me prestaron. La situación hace que uno no descanse.
—Es un cansancio perenne —se incorpora Yadira, con las palabras entrecortadas, como si se le atascaran en la boca—. Me angustia cuando no tiene sus medicinas para el dolor. En estos días en el trabajo sentí una sensación horrible y llamé. Le pregunté: «¿Mamá, te sientes bien?», y ella me respondió: «Sí, hija, tranquila que no me voy a morir». Pero todos los días salgo pensando que en cualquier momento me pueden llamar para decirme que algo le pasó a mi mamá.
Alfredo Lugo, esposo de María desde hace treinta años, también está reunido con sus hijos, pero no habla. Se ha limitado a escuchar el ensamble que van formando ellos, mientras se limpia los ojos húmedos.
—Él es muy importante —lo mira Yadira—. Él la acompaña, está con ella todo el día. Y cuida con esmero ese jardín tan bonito que está afuera. ¿Lo ves?
Detrás de la terraza, acondicionaron un estacionamiento pequeño en el que caben, apretujados, unos cuatro vehículos. Lo construyeron hace años, con la idea de alquilar los espacios y con los ingresos ir remozando la vivienda. Desde que María enfermó, el objetivo cambió: el dinero lo destinarían, íntegro, a los gastos médicos.
Al principio el plan funcionó. Pero son pocos carros, lo que se traduce en ingresos flacos. En un mes pueden reunir por esa vía unos diez dólares, que es muy poco, pero les alcanza para comprar tramadol.
Sin embargo, las semanas previas a aquel domingo de mayo cuando le sobrevino a María una crisis de dolor, ya no tenían fondos provenientes del estacionamiento. Como en las cadenas comerciales no expenden el tramadol, tienen identificados proveedores en el mercado informal: gente que viaja a Colombia y trae medicinas que en el país no hay. Pero esa vez ninguno de los contactos tenía.
Los hermanos llamaron a fundaciones que a veces tienen para donar y que en otros momentos los han apoyado. Pero nada. Una de esas organizaciones les respondió que sí, pero debían esperar hasta el lunes. Faltaban demasiadas horas para el lunes. Nadie quería que María durmiera así esa noche. Siguieron preguntando hasta que un contacto les respondió:
—Sí, tengo.
—¿Cuál es el precio?
—47 mil bolívares la caja de 60 comprimidos de 50 miligramos.
—Gracias, lo llamaré.
Ahora había que conseguir el dinero. Eran ocho dólares. No hallaban a quién pedirle prestado. Yusty recordó que su hija, desde Lima, le había dicho que por nada del mundo dejara que su abuela aguante ese dolor. Que le pidiera dinero si hacía falta. Yusty, madre al fin, prefería no hacerlo. Sabe que en Perú las cosas no son fáciles, que su muchacha está tratando de estabilizarse, que tiene sus propios gastos. Pero ese día decidió tomarle la palabra. Al cabo de un rato, tenía el dinero en su cuenta. Llamó al proveedor de inmediato.
—Sé que es domingo, y que es de noche, pero ¿tú crees que puedas hacerme la entrega hoy mismo? Es que mi mamá está mal.
—Sí, sí, no hay problema —le respondió.
Yusty encendió su carro y, aunque no acostumbra manejar luego de que el sol se ha ocultado, condujo media hora hasta donde estaba el hombre de las medicinas. Compró el tramadol y, tan rápido como pudo, se regresó a casa.
Esa noche María Molina tomó tres píldoras y se quedó dormida.
La noche fue apacible, silenciosa y fresca. Durmió profundamente.
Al día siguiente, María despertó de buen ánimo. Comió, jugó con los perros.
—Si me quitan a mis perros, ahí sí me muero —bromearía después.
Se asomó al jardín, frente a su casa, donde florecen orquídeas en mayo, penden helechos y palmas, hay una mata de nísperos silvestres y un árbol de cuya fronda cuelgan mangos a punto de madurar.

Parte III: LA PACIENTE
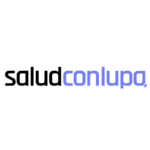
 Frente al dolor más intenso forma parte del especial «Venezuela en busca de alivio» de Salud con lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas.
Frente al dolor más intenso forma parte del especial «Venezuela en busca de alivio» de Salud con lupa con apoyo del Centro Internacional para Periodistas.
4791 Lecturas
Erick Lezama
Sobreviví al cáncer para contar la vida con sus luces y sombras. Soy periodista-narrador y editor senior de La Vida de Nos, donde cada día conjugo los verbos creer y crear. Tengo la certeza de que las historias son puentes en los que nos encontramos con los demás y con nosotros mismos.
