
¿Cómo arrancarse del pecho un país?

Cuando Claudia Guzmán llegó a Bogotá y salió a buscar trabajo con la ilusión de ayudar a su familia en Venezuela, ocurrió algo que le dejó un sinsabor. “Las venezolanas son unas roba-maridos”, le gritaron en la calle. Fue solo el primero de una serie de episodios similares.


Ilustraciones: Ivanna Balzán
Antes de salir a buscar trabajo, Claudia Guzmán se puso un collar con un dije que tenía la forma del mapa de Venezuela. Llevar esa figurita consigo, tan cerca del pecho, no solo era una forma de recordar de dónde venía —todo eso que ahora en la fría Bogotá echaba en falta—, sino también el símbolo de una promesa que estaba decidida a cumplir.
Claudia tenía poco tiempo de haber llegado a Colombia. Salió de Venezuela el 19 mayo de 2017 y días después un amigo la recibió en su casa, en el norte de Bogotá. Apenas desempacó sus cosas del único morral que había llevado, salió a tratar de encontrar trabajo. No había tiempo que perder.
Caminando por la calle, entre el sonido de las motos y el barullo de la gente al pasar, se dio cuenta de que una mujer gritaba. No le dio importancia y siguió caminando. Pero notó que cada vez los gritos eran más fuertes.
—¡Las venezolanas son unas roba-maridos! ¡Las venezolanas son unas roba-maridos!
A Claudia le pareció increíble, pero esos gritos estaban dirigidos a ella. Sin atreverse a voltear, aceleró el paso. Y dejó a la mujer atrás.
Más adelante dio con un anuncio de trabajo temporal en una tienda de ropa. Allí le ofrecieron un empleo y le pareció que, para comenzar, estaba bien: aceptó. Y luego volvió a la casa de su amigo.
Ese fue un buen día. Pero no dejaba de pensar en aquellos gritos que había escuchado antes de llegar a la tienda. ¿Por qué le habían gritado así? ¿Por qué tanto desprecio? Esa noche, llamó a Venezuela para hablar con su tía, a quien quería como a una madre, y le contó.
—Tranquila, mijita —la animó la tía al otro lado de la línea—. Gente así vas a ver en muchos lados, y más en Colombia, porque un montón de venezolanos se están yendo para allá.
Era cierto. Ese año las Naciones Unidas reportó que 885 mil 891 venezolanos habían salido de su país a probar suerte en otras naciones suramericanas, especialmente en Colombia.
Al día siguiente, en el Transmilenio, el transporte público que atraviesa la ciudad, ocurrió un episodio similar. Una mujer le vio a Claudia el collar con el dije y empezó a insultarla: le decía que había llegado a robarles las oportunidades a los colombianos. “No puedo armar un alboroto en un lugar en el que acabo de llegar”, pensó Claudia, y se quedó callada. Dos personas, sin embargo, intervinieron para defenderla: “Uno no sale de su país a rehacer su vida lejos de su hogar por capricho”, dijo una. Claudia lo agradeció, y el escándalo cesó, aunque ella siguió sintiendo las miradas penetrantes hasta que se bajó del bus.
Por episodios como los que había vivido, Claudia pensó que era sensato esconder su dije: dejarlo bajo su blusa, no exhibir de dónde venía. Era un riesgo. Y por eso mismo, con el paso de los días, comenzó a adoptar el acento bogotano.
Le iba bien. Producía los ingresos suficientes para ayudar en la casa de su amigo y le quedaba algo para ahorrar. Agradecía su buena racha. Se sentía afortunada porque consideraba que estaba teniendo un buen comienzo a pesar de haber migrado sin un título universitario.
A veces, no se daba cuenta de que el dije se le salía de la blusa.
—Pero, china, ¿por qué no te quitas el colgante? —le aconsejó una señora una vez—. Así te ahorras problemas.
—Es que es una promesa —respondió ella.
—Pero mejor piensa en algo más discreto para recordar eso —insistió la mujer.
Claudia decidió migrar porque las cosas para ella y los suyos no iban bien. Vivía, junto a su familia de cuatro integrantes, en un apartamento tipo estudio en Bello Monte, una zona de Caracas llena de quintas relucientes que en la última década se han ido deteriorando y quedando vacías. Vivir en ese apartamento se había vuelto incómodo porque era muy pequeño. Estaban apretujados.
Claudia llevaba años trabajando en un banco. Apenas se graduó de bachiller comenzó allí en el área de atención al cliente y poco a poco, gracias a su buen desempeño, fue ascendiendo hasta llegar a ser asesora de telecomunicaciones. Ganaba bien. Su padre y su hermano eran comerciantes, y su cuñada trabajaba como enfermera. La hiperinflación, sin embargo, impedía que los ingresos de todos alcanzaran para pagar el alquiler y cubrir sus necesidades. Y, además, ahora su cuñada estaba embarazada: pronto la familia tendría un quinto miembro.
Entonces Claudia pensó que lo mejor era irse. Se lo comunicó a todos en la casa y la apoyaron. Para comprar el pasaje tuvo que vender casi todas sus pertenencias. Y aquel 19 de mayo de 2017 su cuñada la acompañó a la estación donde tomaría un bus que la llevaría a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde se subiría a otro bus con rumbo a Bogotá.
Antes de darle el abrazo de despedida, la cuñada sacó un dije de plata con la forma del mapa de Venezuela. Y Claudia le prometió que no descansaría hasta tener un futuro más próspero, hasta garantizarle un lugar mejor a su sobrina que estaba en camino.
¿Cómo entonces quitarse del cuello esa figurita? ¿Cómo arrancarse del pecho un país?
El 14 de julio de 2017, Claudia llamó a su tía. Le contó que estaba angustiada, que iba caminando por la calle cuando sintió un golpe con fuerza por detrás, a la altura del cuello. Tal fue el impacto que ella cayó al suelo, aturdida. En el pavimento escuchó una voz que le gritaba que se fuera a su verdadera casa. Que se devolviera a Venezuela. Sintió el impacto de unas patadas en el pecho. Su reacción fue enérgica: se levantó del piso y logró defenderse del hombre que la atacaba.
“Veneca”, le decía él.
La gente siguió su camino y veía de lejos lo que ocurría.
Ella, apenas el hombre la dejó en paz, siguió adelante.

Cuando llegó a la residencia lloró. Allí, en la soledad del cuarto, sentada en la cama, le dolieron los golpes, aquellas marcas moradas en su piel. Y fue cuando llamó a su tía para contarle.
—Entonces, ¿quieres regresarte a Venezuela? —preguntó su tía apenas terminó de relatar lo que le había sucedido.
—Es muy temprano para eso. Todavía no llego a dos meses aquí. Pero si esto sigue así…
—Bueno —interrumpió—, algo tienes que hacer. No te puedes quedar de brazos cruzados.
Claudia trató de ver la cara amable de los colombianos. Como Elena, por ejemplo, la señora que le permitía guardar la comida en la nevera de su tienda.
En una de las llamadas a la tía, le contó que se había tatuado los nombres de la familia en su pie derecho: era otra forma de llevarlos consigo.
A los días, pese a que siguió los cuidados que le indicaron, el pie en el que le habían hecho el tatuaje le amaneció hinchado. Pensando que podía ser una infección, Claudia fue a una clínica cerca de donde vivía.
—Disculpa, aquí la prioridad son los colombianos —le dijo una enfermera apenas vio en su documento de identificación que era venezolana—. Usted se ve bien. Váyase para su casa.
Sin responder, Claudia salió a la calle con paso lento. Encontró a un policía en la calle, le contó lo sucedido y, adolorida como estaba, le pidió que le indicara dónde había otra clínica. El funcionario, sin embargo, no hizo eso, sino que la llevó de nuevo a la clínica y amonestó a la enfermera para que la atendieran, aunque fuera de mala gana.
Después de que la examinaron, el policía la acompañó a comprar el tratamiento que le indicaron y le recomendó que se sacara el Permiso Especial de Permanencia, un documento que el gobierno de Colombia acababa de crear para permitirle a los venezolanos trabajar y estudiar.
Ese día, Claudia tuvo que ausentarse del trabajo en la tienda. Pensó que no tendría mayor problema, porque contaba con la constancia de que había estado en el médico. No fue así.
—No te creo ese cuento —dijo la jefa, mirando con recelo el récipe de la clínica—. Esta semana te pagaré la mitad, aunque tengas ese papel.
Claudia sentía que era un atropello. Y le contó a la señora Elena.
—¡¿Cómo que te va a pagar la mitad con todo y récipe médico?! ¡¿Y te paga 20 mil pesos!? Es el colmo, china, vaya a reclamarle. El sueldo mínimo de un empleado son 40 mil. ¡La están timando!
Un poco aturdida, Claudia regresó cojeando hasta la tienda donde trabajaba.
—Mire, señora, no me puede descontar la mitad de una semana por un solo día que falté justificadamente…
—No me importa. También he notado que han robado prendas en la tienda. Y qué coincidencia que se pierdan cuando estás de guardia.
—Señora, no es así. Puede revisar las cámaras y…
En ese momento la dueña ya la tenía agarrada por la blusa, algo que la tomó desprevenida.
—No me vuelvas a contradecir —dijo ella mientras la zarandeaba—. Te quemo la cara si sigues con el chiste.
Claudia prefirió callarse y abandonó la tienda.
Se fue a una comisaría a denunciar lo que había sucedido. Allí supo que su situación era algo tan frecuente, que ya había una normativa para atender casos como el suyo, y solo debía esperar un día para formalizar el procedimiento. De aquella denuncia resultó una disposición que le ordenaba a la dueña de la tienda no acercársele y que le cancelara a Claudia unos pagos atrasados.
Dos semanas después, consiguió un nuevo empleo en una ferretería. Con lo que le pagaron en la tienda de ropa, buscó residenciarse en otra zona y encontró una habitación en una casa donde se hospedaban varios extranjeros. Allí conoció a Jenny, una venezolana con la que comenzó a compartir sus experiencias, avatares y desventuras en la ciudad, y con quien entabló una estrecha amistad.

El 20 de agosto de 2018, Claudia sintió que no podía más. Que debía regresarse a su país. Ese día, mientras caminaba por la calle, un hombre se le acercó: iba a golpearla. Ella tuvo tiempo de cruzar los brazos para bloquear el puño que, de otra manera, le hubiese golpeado el rostro. Claudia solo alcanzó a escuchar los gritos de los que decían que “mujeres como ella se merecen que las traten así”.
Al llegar a casa, agarró su bolso y le pidió ayuda a Jenny para comprar un boleto de avión y regresar a Venezuela.
Después llamó a su familia para avisarle que se devolvería.
Cuatro días después llegó a Maiquetía y se encontró con más gente yendo en sentido contrario al que ella llevaba.
Las preguntas de su familia y amigos no tardaron en llegar: que por qué había regresado, que si estaba segura de lo que había hecho, que si no había sido una decisión precipitada considerando que en Venezuela todo seguía peor que antes.
Ella repetía una y otra vez lo mismo:
—Las cosas afuera no son tan sencillas como todos creen.
Apenas llegó a su casa, Claudia buscó empleo en todos los bancos que conocía en Caracas. En el banco donde trabajaba estuvieron dispuestos a recibirla en el puesto que ocupaba antes de irse a Colombia. Después, averiguó la posibilidad de mudarse a una residencia, porque quería darle espacio a su familia. “Si en tres meses no consigo nada, me voy a otra parte”, se decía.
Entonces las cosas de pronto parecieron encauzarse: consiguió trabajo y una amiga suya le ofreció vivir con ella.
A veces Jenny llama desde Bogotá para contarle de los problemas que Claudia conoce muy bien: la violencia, el rechazo, la humillación, solo por ser venezolana. Su amiga le pregunta por la situación de Venezuela, si estaría dispuesta a marcharse nuevamente de continuar empeorando la crisis. Y ella siempre hace una pausa, como quien piensa muy bien sus palabras, aunque en el fondo está muy segura de lo que va a responder.
—Es lo más probable, pero no a un país de Latinoamérica.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 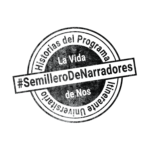 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
7632 Lecturas
Joshua De Freitas
Comunicador social egresado de la Universidad Central de Venezuela y músico en formación. Siempre he pensado que la vida es como una fuga de Bach: una obra en donde varios sujetos cuentan una historia de manera única. Mi meta es narrar ese contrapunto lo mejor que pueda. #SemilleroDeNarradores