
Algo nos hizo tan iguales que no queríamos regresar
 Maryflor Gamboa viajó a Santa Elena de Uairén, en el sur profundo de Venezuela, para participar en una actividad de un programa de liderazgo del que formaba parte. Durante una semana jugó con los niños de la comunidad indígena de Manak-Krü. Se ganó su confianza, los hizo reír y supo cosas de ellos que todavía retumban en su mente.
Maryflor Gamboa viajó a Santa Elena de Uairén, en el sur profundo de Venezuela, para participar en una actividad de un programa de liderazgo del que formaba parte. Durante una semana jugó con los niños de la comunidad indígena de Manak-Krü. Se ganó su confianza, los hizo reír y supo cosas de ellos que todavía retumban en su mente.


Fotografías: Maryflor Gamboa / Arianna Ostos
590 kilómetros separan a Ciudad Guayana de Manak-Krü, una comunidad rodeada de árboles frutales y montañas, en Santa Elena de Uairén. El 15 de abril de 2019 recorrí esa distancia y llegué en medio de la oscuridad de la noche. Me esperaban cientos de historias, mitos y leyendas.
Mi emoción aumentaba en tanto se acercaba el día pautado para el viaje. Iba a estar en la Gran Sabana, cerca de la frontera con Brasil. Se trataba de una actividad del Programa de Liderazgo Ignaciano Universitario Latinoamericano, promovido por la Compañía de Jesús para formar jóvenes en el liderazgo con compromiso social. Soy estudiante de la Universidad Católica Andrés Bello, en la sede de Guayana, y me estaba formando en ese programa.

Siempre tuve la certeza de que quería ir a Manak-Krü para convivir allí, aprender y ayudar. A muchos de mis compañeros, al contrario, les daba miedo. Y los entendía. Había transcurrido poco más de un mes de aquel enfrentamiento en la frontera con Brasil, no lejos de Manak-Krü, en el que un grupo de pemones había intentado mantener abierta una carretera para el ingreso de ayuda humanitaria. La Guardia Nacional Bolivariana arremetió contra ellos, dejando como resultado dos asesinados y 15 heridos en la comunidad indígena.
Además de eso, para muchos de mis compañeros la idea de despertar con el cantar de los gallos, en un colegio en lo profundo del sur, luego de haber dormido en una hamaca, con el sol asomándose y la temperatura haciéndose más abrasadora a medida que iba amaneciendo, no era su idea de un buen plan.
Aquella noche, cuando llegamos, supe que estaba comenzando a vivir unos días inolvidables. Como tenía experiencia en recreación con niños, formé parte del grupo que se encargaría de entretener a los pequeños de las comunidades de Manak-Krü y Guara Represa, las cuales se encontraban a unos 25 minutos una de la otra, caminando entre la montaña. Mi trabajo era hacerles pasar una semana diferente. Una semana en la que yo terminaría conociendo cosas de ellos que todavía retumban en mi mente.

El primer día pensé que tal vez no asistirían muchos niños a la dinámica que tenía previsto hacer. Incluso llegué a temer que no se presentara ninguno. Pero luego de 15 minutos de espera, ya había más de 20 niños y comenzamos a jugar y a divertirnos.
Al principio eran temerosos. Varios de ellos, recostados sobre las rejas del Colegio Fe y Alegría Manak-Krü, se limitaban a observar. Después de un par de días de juegos y dibujos, los abrazos y agradecimientos se hicieron frecuentes.
Nuestro grupo estaba conformado por seis personas. Hubo dos días en que la pasamos mal: apenas teníamos dos paquetes de harina de maíz, un pedazo de mortadela, un cuarto de kilo de queso, y otros pocos alimentos que serían insuficientes para todos.
Al cuarto día ya casi no contábamos con provisiones, pero la comunidad Guara Represa nos recibía siempre con el olor a humo de fogón y con arepas. Nos servían en una mesa. Los niños nos miraban, se acercaban, nos agarraban las manos. Compartían su comida y luego nos íbamos a jugar en la montaña. Nunca faltaron personas en Guara Represa y en Manak-Krü que nos hicieran sentir como en casa.
 Uno de ellos fue el señor Jairo. Cuando su esposa estaba embarazada de su hijo mayor, hace nueve años, la pareja de merideños decidió mudarse a la Gran Sabana en busca de mejores condiciones económicas y quedaron enamorados de lo que aquellas tierras tenían para ofrecerles.
Uno de ellos fue el señor Jairo. Cuando su esposa estaba embarazada de su hijo mayor, hace nueve años, la pareja de merideños decidió mudarse a la Gran Sabana en busca de mejores condiciones económicas y quedaron enamorados de lo que aquellas tierras tenían para ofrecerles.
Un día volvíamos hambrientos luego de una larga mañana de compartir con los niños. En el estómago solo teníamos una arepa hecha de fororo. Al llegar al colegio estaba esperándonos uno de nuestros compañeros con una noticia que nos tomó por sorpresa, pero que agradecimos infinitamente: Jairo y su familia nos estaban invitando a almorzar.
No recuerdo una comida con la que hubiese quedado tan satisfecha como esa.
Los días pasaban. En la mañana atendíamos a los niños en los salones del colegio y en la tarde caminábamos por los alrededores, y disfrutábamos viendo esas sonrisas y esas caras pintadas, o viéndolos medir sus pasos en las carreras, o en sus idas al río. Un ambiente alejado de aquella pesadilla que fue el enfrentamiento con la Guardia Nacional, en el que algunos de sus familiares estuvieron presentes.

Una vez, en lugar de invitarlos a jugar, les di una hoja de papel para que hicieran un dibujo. Allí conocí a José Félix, de 10 años, quien llegó a dibujar toda América del Sur con sus respectivos países y banderas. Los niños tenían algo que no lograba identificar o definir, pero que me hacía pensar cada noche mientras miraba el infinito de estrellas que me regalaba la Gran Sabana.
 Faltaba poco para nuestra partida cuando les pedí que dibujaran su comunidad. Quería conocerlos más, saber un poco qué querían, o las cosas que anhelaban.
Faltaba poco para nuestra partida cuando les pedí que dibujaran su comunidad. Quería conocerlos más, saber un poco qué querían, o las cosas que anhelaban.
Después, les pedí que su siguiente dibujo fuera de su ambiente.
Luego, quise saber cómo eran sus casas o el lugar donde vivían.
Aún recuerdo la voz de una niña y su dibujo. Me mostró dos figuras. Dos figuras que nos representaban a ella y a mí. Recuerdo cuando me dijo que aquella era yo, y que yo era su hogar. Que no quería volver a su casa porque su papá nunca estaba y ella pasaba el día sola.
 Un cúmulo de emociones estalló en mi corazón cuando vi el dibujo mientras escuchaba sus palabras. A falta de palabras que pudieran expresarlas, me limité a abrazarla, a darle un beso en la mejilla y a animarlos a seguir dibujando.
Un cúmulo de emociones estalló en mi corazón cuando vi el dibujo mientras escuchaba sus palabras. A falta de palabras que pudieran expresarlas, me limité a abrazarla, a darle un beso en la mejilla y a animarlos a seguir dibujando.
A continuación, les pedí que dibujaran algo que de lo que veían en su día a día. Y si la historia de la niña me dejó sin palabras, cuando vi sus nuevos dibujos quedé conmocionada: fusiles, pistolas, tanquetas y otros tipos de armas eran las imágenes con las que ellos representaban esa cotidianidad.


Solo recuerdo que para ese momento ya era hora de ir a cenar, por lo que los niños se despidieron y se fueron a sus casas. Después de que se alejaron, rompí en llanto. No podía creer cómo los niños, aunque no habían vivido aquel enfrentamiento, lo describían tan bien y con tal lujo de detalles.

Luego supe que algunos sí lo presenciaron.
Esa noche no cené.
El día antes de nuestra partida ambas comunidades querían compartir con nosotros hasta los minutos que teníamos para descansar. Solo pensaba en lo que había descubierto la noche anterior y las ansias de conocerlos más seguían aumentando. Ese día, llegamos muy temprano a la Comunidad Guara Represa, porque los niños nos tenían una sorpresa. Nos encontramos a varios de los adultos de la comunidad junto con un grupo de niños que sonreían mucho.
Nos habían preparado una excursión.
Nos llevaron a un río cuyo suelo es de piedra de laja y muy resbaloso, donde ellos suelen ir a bañarse. Todos estaban alegres, se reían. Al final, niños y adultos sacaron casabe, arroz con leche, picante, cachiri, jugo, pescado y otros alimentos para compartir. Nosotros nos sentimos muy apenados, porque no habíamos llevado nada. Pero eso a ellos no les importó: estaban más preocupados de servirnos y atendernos.

Al volver de nuestra excursión, la comunidad nos esperaba en casa del capitán. El hombre se disculpó por no haber compartido con nosotros como le hubiese gustado, y nos agradeció haber acompañado a los niños y a los demás adultos durante esa semana. Nos obsequió un collar hecho por una abuela de la comunidad. Luego nos acompañaron hasta el inicio de la colina y allí nos despidieron.
Caía la tarde.
Durante el trayecto de vuelta, volví a llorar. Vi que también algunos de mis compañeros lo hacían. Ese día entendí aquello de que no hacen falta demasiadas cosas para ser feliz. Comprendimos que, aunque pertenecíamos a realidades distintas, algo nos hizo tan iguales y cercanos que no queríamos regresar a nuestras vidas en Ciudad Guayana.
Al llegar a Manak-Krü, los niños nos esperaban ansiosos. Muchos de ellos con helados y dibujos hechos por ellos mismos. Nos limpiamos las lágrimas y dejamos de lado el cansancio y continuamos compartiendo con ellos un par de horas más.
Me cuesta mucho poner en palabras la mezcla de sentimientos que experimentaba esa noche, en el momento justo antes de acostarme. Pero si debo escoger una palabra que resuma todo eso que sentía, sería “satisfacción”.
 A la mañana siguiente tocaba partir. Me cepillé, me vestí y, cuando salí a recorrer por última vez la comunidad que en momentos difíciles me dio de comer, me encontré con los niños. Les agradecí por la oportunidad y los invité a que siguieran estudiando, que se apoyaran entre ellos y que trataran de ayudar a los demás. Lloré de nuevo, los abracé y partí de vuelta a mi cotidianidad.
A la mañana siguiente tocaba partir. Me cepillé, me vestí y, cuando salí a recorrer por última vez la comunidad que en momentos difíciles me dio de comer, me encontré con los niños. Les agradecí por la oportunidad y los invité a que siguieran estudiando, que se apoyaran entre ellos y que trataran de ayudar a los demás. Lloré de nuevo, los abracé y partí de vuelta a mi cotidianidad.
En el viaje de regreso no podía dejar de pensar en ese tremendo contraste entre la inocencia de las caritas de esos niños y lo cálido de sus abrazos, con las imágenes terribles que plasmaron en sus dibujos.
Ya en Ciudad Guayana me prometí volver. Y espero hacerlo pronto. Pero en esta oportunidad para algo más que una visita.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 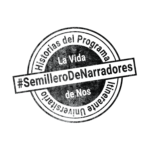 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
5376 Lecturas
Maryflor Gamboa
Optimista, curiosa, creativa y apasionada es la combinación perfecta para definirme. Soy una viejita atrapada en el cuerpo de una joven cuya alegría es eterna. #SemilleroDeNarradores
3 Comentario sobre “Algo nos hizo tan iguales que no queríamos regresar”