
Vuelve cada tanto de su incierto viaje al olvido
 Un día, la joven Ana Rebeca Rivero comenzó a sentir que sus piernas no le respondían. Pensó que era una gripe, pero fue el punto de partida para que se esfumara su memoria. Y aunque se recuperó, el episodio se repitió, sin que hasta ahora sepa a qué se debe su padecimiento.
Un día, la joven Ana Rebeca Rivero comenzó a sentir que sus piernas no le respondían. Pensó que era una gripe, pero fue el punto de partida para que se esfumara su memoria. Y aunque se recuperó, el episodio se repitió, sin que hasta ahora sepa a qué se debe su padecimiento.


Fotografías: Álbum Familiar
—¡Mamá! ¿Qué hace usted aquí?
Ana Rebeca Rivero no podía creer lo que veía: Esther, su mamá, estaba allí a su lado, en Ibagué, la población de los andes colombianos donde vivía desde hacía ya varios meses con su esposo Joel.
—Regresaste, ya estás bien.
Aunque la respuesta de su mamá la desconcertó más, pues no entendía de dónde se suponía que estaba regresando. Solo dijo:
—Mami, dejaste tu casita sola.
—No te preocupes. Dios cuida la casa —respondió Esther, aliviada al ver que su hija había vuelto de un ataque de amnesia que le duró dos semanas.
No era la primera vez que Rebeca perdía la memoria. Habían pasado tres años desde que le ocurrió lo mismo cuando aún vivía en Táchira y estaba empezando a estudiar en la universidad.
Tres años sin saber qué es lo que altera sus días.
Una Rebeca tranquila y subordinada a lo que el cuerpo le pudiera exigir era algo difícil de imaginar para Esther. Eso no iba con su hija, quien era amante del fútbol y el voleibol. Además solía demostrar su astucia en los tableros de ajedrez del colegio Don Simón Rodríguez de San Cristóbal, donde cursó la primaria. Disfrutaba sin hacerle daño a nadie. Rebeca, además, era buena estudiante. Así como sus dos hermanos, ella dominó con solvencia la ola académica del bachillerato en el Liceo Simón Bolívar. No importaba que viviera lejos, en Lomas Blancas; que tuviera que tomar dos buses para llegar. Nada la podía tumbar del podio de los dieciochos, diecinueves y veintes que constan en sus notas.
Ni siquiera la supuesta “gripe” con la que empezó todo.
 Aspecto de la orina, límpido; color, amarillo. Negativo para cuerpos cetónicos. Y para bilirrubina. Y nitritos. Y pigmentos biliares. Por lo que parecía una gripe fuerte, de esas que producen dolores en las articulaciones, Esther llevó a su hija al médico y el uroanálisis que le indicaron a Rebeca arrojó los resultados de cualquier chica saludable de 18 años, como ella.
Aspecto de la orina, límpido; color, amarillo. Negativo para cuerpos cetónicos. Y para bilirrubina. Y nitritos. Y pigmentos biliares. Por lo que parecía una gripe fuerte, de esas que producen dolores en las articulaciones, Esther llevó a su hija al médico y el uroanálisis que le indicaron a Rebeca arrojó los resultados de cualquier chica saludable de 18 años, como ella.
Sin embargo, sus síntomas no mejoraban. Un jueves le dolían las articulaciones, y el fin de semana siguiente ya no podía caminar.
Rebeca y Esther creyeron que podía ser asma y no gripe. Por eso fueron al Hospital Sanitario Antituberculoso, donde una neumonóloga la vio y se sorprendió. En el informe, la doctora plasmó su sospecha de una artritis reactiva. Es decir, Rebeca podría estar padeciendo de una infección. Eso explicaría su inflamación en las articulaciones. De inmediato, Esther llevó a su hija al Centro Clínico San Cristóbal y, al día siguiente, una infectóloga la recibió en su consultorio. Le recetó Diprospan en ampollas para las inflamaciones; Bristaflam, para palear la artritis; y Diclofenac, cada doce horas durante dos semanas, para el dolor.
A pesar de las indicaciones de ambas especialistas, ni Rebeca ni su mamá tenían la certeza de un diagnóstico. La posible artritis reactiva seguía siendo una sospecha. En un hospital de la población de Cordero, en el municipio Andrés Bello de Táchira, le recetaron un coctel de vitamina B12, indicado para el dengue; pero en el Hospital Militar —a donde también acudieron al ver que no mejoraba— se lo suspendieron. Esther buscó para Rebeca a una traumatóloga que la ayudó a caminar de nuevo, aunque no lo suficientemente bien como para volver al liceo.
Había perdido el segundo lapso. Pero para que no perdiera el año, Esther habló con los profesores, quienes accedieron a asignarle evaluaciones a distancia, y a promediarle el primer y tercer lapso, en vista de su intachable récord académico. No faltaron quienes insinuaran que Rebeca estaba siendo exagerada, que con esa medida la estaban privilegiando.

Aun así, Rebeca terminó 2015 como la mejor alumna y por eso le correspondió el honor de dar el discurso de orden en nombre de todos los graduandos. A ese acto pudo ir caminando, gracias a las terapias, el tratamiento, la acupuntura y la oración.
Sin embargo, las idas y vueltas de Rebeca al médico de turno le representaron no solo un historial titubeante, sino también meses en que su cuerpo difícilmente le decía de buenas a primeras las razones de su malestar. Pero la artritis reactiva ya era una respuesta que madre e hija buscaban, y nada de eso debía repetirse. O eso creían.
Rebeca había decidido estudiar Contaduría Pública, la misma carrera que su mamá. Lo haría en la Universidad Católica del Táchira, donde no tardaría en ingresar, a comienzos de 2016. Luego de un primer paso en falso, producto de una tendinitis que le impidió asistir, volvió a inscribirse en septiembre del mismo año.
Tras un largo día de trámites para inscribirse, a eso de las 6:00 de la tarde, alguien le ofreció la cola hasta la parada. Estaba acompañada por Joel, su novio. Se sentaron a esperar y, en el momento en que Rebeca se quiso levantar, las piernas no le respondieron y comenzó a convulsionar. Joel no sabía qué le pasaba, pues era la primera vez que le sucedía algo así a Rebeca. Pidió ayuda y como pudo la llevó al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) más cercano.
El papá del novio le avisó a Esther, quien no podía acercarse, pues los buses que debía tomar para llegar hasta allá ya no circulaban a esa hora. Y el papá de Rebeca trabajaba en Casigua, en Zulia. Sus otros dos hijos, Daniel y Ruth, sí estaban cerca y pudieron ver a su hermana menor. Pero ella solo veía a dos desconocidos.
Rebeca no sabía quiénes eran: había perdido la memoria.
En el CDI le dieron de alta y le recomendaron que la llevaran a un especialista. Era apenas el inicio de un transitar que se resumiría en tres neurólogos, un neurocirujano, un psicólogo y una psiquiatra que ampliaron su historial médico. Tampoco faltó carbamazepina, meloxicam para el dolor de cabeza y mucho, mucho, té de romero.
Sin una respuesta médica clara, a Rebeca, que seguía sin recuperar la memoria, la cuidaban como a una niña. La llevaban a caminar, a la iglesia. Ella se habituaba a su nueva y única realidad, muy distinta a la vida activa que siempre le gustó llevar. Necesitaba estar en la mayor tranquilidad; cualquier sonido fuerte le provocaba desmayos y convulsiones.
Para su familia, la realidad también había cambiado. Esther dejó de dedicarle el tiempo completo a su trabajo para estar pendiente de su hija. Guillermo, el papá de Rebeca, se trasladó desde Casigua para ayudar en lo que pudiese. Mientras, Ruth y Daniel siguieron sus estudios, pero con un ojo en la universidad y otro en la casa.
 Ese fin de semana, apenas dos días después de su pérdida de memoria, Rebeca comenzó a convulsionar y el desespero de su familia tocó techo. Pensaban que moría. Con urgencia, la llevaron al Hospital del Seguro Social y, de ahí, al Hospital Central. Antes de ingresarla, le mandaron a hacer una tomografía que finalmente sacaron en la Policlínica Táchira. El dinero simplemente salió: Dios provee, pensaron.
Ese fin de semana, apenas dos días después de su pérdida de memoria, Rebeca comenzó a convulsionar y el desespero de su familia tocó techo. Pensaban que moría. Con urgencia, la llevaron al Hospital del Seguro Social y, de ahí, al Hospital Central. Antes de ingresarla, le mandaron a hacer una tomografía que finalmente sacaron en la Policlínica Táchira. El dinero simplemente salió: Dios provee, pensaron.
Rebeca fue ingresada a emergencia por tres días. La madrugada del último de ellos, volvió a convulsionar. Esther llegó a pensar que su hija agonizaba, y por más fuerte que fuera, se desmoronaba. Más tarde, estaba pautado que se hiciera una resonancia, pero a último momento el neurólogo del hospital frenó el proceso. El argumento desconcertó a todos.
—Ella lo que tiene es un escaparate guardado. Convérsele y que le diga lo que tiene escondido —seguía sin atinar, ahora de mala gana, el médico del Hospital Central.
Esther no salía del asombro por la respuesta del especialista. Hasta para la más confundida de las personas, aquello era impropio.
En procura de una explicación al caso de Rebeca, su madre insistió en hacerla ver. El resultado fueron tomografías y un electroencefalograma, más exámenes de laboratorio. Todo acabó almacenado en una carpeta con 122 papeles de sus consultas, resultados, récipes, facturas y apuntes que Esther hacía en sus indagaciones sobre la posible causa del estado de su princesa.
Eran solo eso: papeles que decían mucho, pero que no llegaban a nada.
No tenía una dieta específica. Esther le preparaba a su hija comidas normales: arroz, ensaladas, pasta. Quería asegurarse de que se sintiera como en su casa de Lomas Blancas, aunque no era allí donde se quedaron. Esther optó por alojarse de lunes a viernes en la casa de su mamá, Ana, en el sector Monterrey de San Cristóbal, porque ahí tenían cerca el antituberculoso, la Clínica CEMOC, la Clínica Cho, el Centro Clínico y el Samán. Todos, lugares que ambas tenían que frecuentar.
 Rebeca, que parecía retomar su vida desde cero, aprendió a tocar la guitarra eléctrica que su papá le regaló cuando cumplió 15 años. Tampoco se alejó de la Iglesia Getsemaní. Su familia siempre ha sido cristiana evangélica y la fe, ahora más que nunca, reposaba en la espera de que Rebeca volviera a ser la que era. Él, dicen, les abriría el camino a los médicos y a las medicinas para la recuperación de la ‘pequeña’ de la familia.
Rebeca, que parecía retomar su vida desde cero, aprendió a tocar la guitarra eléctrica que su papá le regaló cuando cumplió 15 años. Tampoco se alejó de la Iglesia Getsemaní. Su familia siempre ha sido cristiana evangélica y la fe, ahora más que nunca, reposaba en la espera de que Rebeca volviera a ser la que era. Él, dicen, les abriría el camino a los médicos y a las medicinas para la recuperación de la ‘pequeña’ de la familia.
Pasaron seis largos meses. Aunque nada sucedía, más allá de los paseos que hacía con su amiga Betsy, Rebeca iba entrando cada vez más en confianza con su mamá, ahora casi una desconocida. Para ese entonces ya ella debía estar terminando el primer semestre de Contaduría, pero su familia no pensaba en eso. Un domingo de marzo, luego de regresar de la iglesia, Rebeca avisó que llevaba días recordando cosas, pero no había dicho nada para no alimentar falsas esperanzas. Recordó, poco a poco, a su familia. La pequeña de los hermanos Rivero estaba de vuelta.
A pesar de la felicidad de la familia, se mantenían atentos a su estado y le brindaban los mismos cuidados. Seguían caminando con Rebeca, con cuidado de que ningún ruido fuerte la pudiera aturdir. Aun así, las convulsiones seguían presentándose, como un recordatorio de que todavía había algo tocando a la puerta de sus vidas. Rebeca no pudo continuar sus estudios universitarios, pero pudo formarse como chef. Como lo hacía en el liceo, en las cocinas también destacó, pese a sufrir algunas convulsiones.
 Cuando ya casi terminaba su curso de chef, Rebeca decidió formalizar su unión con Joel, con quien se mudó a Colombia dos años después de aquel episodio de pérdida de memoria. Para entonces estaba totalmente recuperada, y en marzo de 2019 llegaron a Ibagué. Tenían el plan de esperar allá a Esther, que arribaría en diciembre de 2019.
Cuando ya casi terminaba su curso de chef, Rebeca decidió formalizar su unión con Joel, con quien se mudó a Colombia dos años después de aquel episodio de pérdida de memoria. Para entonces estaba totalmente recuperada, y en marzo de 2019 llegaron a Ibagué. Tenían el plan de esperar allá a Esther, que arribaría en diciembre de 2019.
Pero en septiembre le sobrevino una fuerte convulsión y Rebeca perdió la memoria durante dos semanas. Esther adelantó el viaje. El jugo de piña con jengibre y pepino, el Meloxicam y el té de romero volvieron a aparecer.
De nuevo sin un diagnóstico ni certeza de que esos “tratamientos” fuesen realmente efectivos, Rebeca pudo volver una vez más del viaje al olvido. Y a su regreso, allí estaban para ella Esther, su eterna compañera, y su esposo. Fueron ellos quienes se encargaron de reconstruir sus recuerdos como en aquella película de Adam Sandler y Drew Barrymore.
De vuelta en Venezuela, en Casigua, Esther no pierde pista del estado de su hija, ni la fe en una recuperación definitiva. Ella estará, sin importar si tiene que saludarla ‘por primera vez’, una, dos …o tres veces. El 27 de febrero de este año, atendió una llamada de su yerno:
—¿Cómo están, Joel?
—Suegra, Rebeca convulsionó y volvió a perder la memoria.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 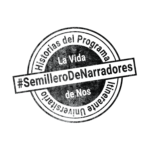 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
6707 Lecturas
Leoner Hernández
Soy un periodista andino con sangre zuliana. Creo en el poder de la escritura como un trampolín hacia la creatividad. Consumo las noticias de Venezuela y echo el cuento de ellas en el newsletter de Arepita. Todos los días trato de contar un trocito de historia del país. #SemilleroDeNarradores.
Un Comentario sobre;