
Volver a nacer una y otra vez en el mismo mar
 Pedro Marín nunca se ha alejado del mar. Desde que era un adolescente, se acostumbró a pescar para darle el sustento a su familia. Un día de 2015 salió a una de esas faenas y se encontró con no pocos obstáculos que lo enfrentaron a sus miedos más arraigados.
Pedro Marín nunca se ha alejado del mar. Desde que era un adolescente, se acostumbró a pescar para darle el sustento a su familia. Un día de 2015 salió a una de esas faenas y se encontró con no pocos obstáculos que lo enfrentaron a sus miedos más arraigados.

 Ilustraciones: Robert Dugarte
Ilustraciones: Robert Dugarte
El pescador Pedro Marín acababa de quedar rodeado de una densa oscuridad, en medio del mar y con casi todo el cuerpo sumergido en el agua. Estaba a merced del oleaje que lo golpeaba con fuerza cerca de las costas de Cumaná, estado Sucre, en el oriente venezolano.
—¡Dios mío, me voy a perder por aquí! ¡No voy a ver más a mis hijos!
Ya desde el comienzo aquel viaje había sido accidentado. Pero habituado a los embates del mar, nunca imaginó que las cosas se complicarían más y más. Que terminaría enfrentándose a uno de sus temores más arraigados: morir y que su cuerpo nunca fuese hallado.
Pensando en su familia, no dejaba de lamentarse.
Desde los 13 años Pedro se interesó por la pesca. No le gustaba estudiar y a esa edad quiso dejar de ir al colegio. Además, de él dependía el sustento de sus hermanas y de su madre. Porque su padre, que era pescador, solía irse a “la faena”: viajaba a Surinam a pescar y vender productos que obtenía del mar. La travesía duraba unos 5 meses. Así que, en ese tiempo, Pedro tenía que hacer de cabeza de familia.
Pedro había empezado a pescar cerca de las costas de la Isla de Margarita, donde vivían. Pronto terminó por dejar la escuela, y en una discusión con su padre, le dijo que él también quería dedicarse solo a la pesca.
A los 14 años, se fue con su padre y sus demás hermanos a la llamada pesca de altura, que se caracteriza por llevarse a cabo lejos de la costa y por el peligro que supone para los pescadores. Así conoció la costa de Paria, en el estado Sucre. Esa primera vez en alta mar, estuvo tranquilo: no tuvo vómitos, no se mareó. Quienes iban en la embarcación lo trataban como a cualquier otro marinero de mayor edad y con experiencia. Así, con el transcurrir del tiempo, se convertiría en un experto.
Aquello ocurrió hace casi 21 años. Desde entonces, Pedro nunca se ha alejado del mar. Se hizo adulto, se casó y tuvo dos hijos, a los que les pudo levantar una pequeña casa cerca de la península de Macanao, en la Isla de Margarita. Sigue saliendo a la faena porque tiene que asegurarle el sustento a su familia. Los tiempos malos o los fuertes oleajes han dejado ser excusas para quedarse en casa.
Como aquel día de 2015, cuando ya contaba 35 años.
Tuvo que partir a altamar junto a sus hermanos, a pesar de que Ismael, su padre, estaba gravemente enfermo. Era la única forma que tenía para ayudarlo con el tratamiento médico.
Eran mediados del mes de enero y ya llevaban varios días de navegación. Estaban anclados en El Morro de Puerto Santo, cerca de Carúpano, en el oriente de Venezuela, esperando recibir algunas provisiones de un jefe de la compañía pesquera. Era una parada rutinaria antes de salir el día siguiente a la pesca. En ese entonces no proliferaban tanto las historias de piratas armados que robaban a los barcos. Tal vez porque eran un problema que apenas tomaba fuerza.
Cerca de la medianoche, los marineros se quedaron dormidos. A Pedro lo despertó un golpe fuerte en la frente con un hierro. Lo primero que vio fue a un hombre encapuchado con una camisa que lo apuntaba con un revólver calibre 38. Al principio creyó que era un sueño, pero en seguida vio que otro apuntaba al capitán del barco con una escopeta. Los otros marineros se iban despertando y los piratas encapuchados gritaban: “¡Quédense quietos, que esto es un atraco!”.
—¡Al que grite le pegamos un tiro!

Mientras los demás cargaban con todo lo que podían de la embarcación —dinero, radiotransmisores, equipos de pesca y hasta comida— los marineros se percataron de una quemada en el cuello de uno de los asaltantes que los vigilaba. También tuvieron tiempo suficiente para fijarse en las armas que usaban y en detallar aquellas voces amenazantes.
De repente, empezaron las discusiones y los gritos entre los mismos ladrones. El más joven de todos, evidentemente exaltado, tal vez bajo los efectos de las drogas, con un hacha en mano, amenazó con quitarle la cabeza a Kevin, uno de los seis pescadores que estaban en la lancha junto con Pedro.
—¡Pero vamos a matarlo! —repetía una y otra vez.
—Quédate quieto, que ya estamos coronaos; no te pongas con esa —le advirtió el que parecía el líder de los piratas.
Discutiendo entre ellos, y en medio de la pelea, se les escaparon un nombre y un apodo: “Luis” y “El Negro”.
Luego de unas cuantas horas, que a todos parecieron eternas, cerca de las 3:00 de la madrugada, los antisociales escaparon. Pedro y sus compañeros tendrían que esperar el amanecer para ver si recuperaban lo que les habían robado. Pensaban que como aquel era un pueblo pequeño, allí todos se conocerían. Quizás los nombres que habían escuchado servirían de guía y alguien podría saber algo sobre los ladrones. Eso pensaron.
Por la mañana decidieron hablar con unas amistades que tenían en el puerto. Les contaron lo que sabían. Uno de ellos era sobrino de un conocido mafioso de la zona. En Paria los mafiosos son hombres poderosos que imponen sus propios sistemas de control y de justicia: nada ocurre en sus predios sin su consentimiento. Un robo como aquel era un irrespeto a la autoridad de aquel hombre de la mafia. Y esto era algo que no podía permitir.
“¿Seguro que es él? Si es él yo se los voy a poner aquí, pero si no es, ustedes se la van a ver conmigo”, les dijo el mafioso cuando estuvieron cara a cara. A pesar de que El Negro llevaba 3 meses de haber salido de la cárcel, debían estar seguros de su acusación, pues el hombre que los ayudaba no quería ajusticiar a ninguna persona inocente: les dijo que eso significaba perjudicar su reputación y alterar a los pobladores de la zona.
La preocupación de los pescadores se acrecentaba; sabían que la situación podría complicarse para ellos. Le dijeron que tenían que verlos para asegurarse y así disipar cualquier duda.
Pedro, sus compañeros y el mafioso encontraron a Luis en “La cueva del conejo”, un antro del pueblo. Como era de esperarse, negó haber formado parte de un robo. Los pescadores no tenían cómo comprobar su participación, porque siempre tuvo el rostro cubierto. Pero luego de un rato de discusión apareció otro hombre, un compañero de Luis al que reconocieron por la cicatriz de una quemadura en el cuello.
El mafioso y sus hombres lograron a atrapar a cinco de los seis asaltantes; el líder, apodado “El Negro”, escapó. Mientras llamaban a la guardia nacional, el mafioso golpeaba a los ladrones en una choza cerca de la playa. Gritaban y lloraban rogando piedad. A fuerza de golpes, hablaron. Pedro y los demás pescadores consiguieron todo lo que les fue robado luego de que lograran desenterrarlo con ayuda de los hombres del mafioso en un barrio llamado El Mosquito.
Por la premura de marcharse de nuevo a la pesca y el largo tiempo que seguro demoraría el trámite, el capitán y los marineros prefirieron no hacer la denuncia formal ante la Fiscalía.

Salieron al día siguiente, al anochecer; caía el sol al despedirse de El Morro de Puerto Santo. Iban rumbo hacia la zona de pesca. Pero el temporal era malo; las olas elevaban y bajaban el barco en cuestión de segundos. Ellos siguieron a pesar de aquel tiempo. Aquella era una noche sin luna.
Pedro estuvo de guardia con otro compañero. Eran cerca de las 10 de la noche y los demás estaban dormidos, cuando él y su compañero escucharon cómo se soltó un tambor de 200 litros en la parte de arriba de la embarcación. Seguramente el tambor no estaba bien amarrado y los fuertes movimientos del mar hicieron que se desanudara.
—¿Cómo vamos a hacer para amarrar de nuevo el tambor? —preguntó su compañero
—¡¿Cómo vamos hacer?! ¡¿Tú no estás viendo cómo está esa mar?! Esa mar ‘ta bastante brava… —respondió Pedro.
Su compañero insistió en que lo amarraran. Pedro prefería que se fuese el tambor al agua. Aun así, sin estar muy convencido, comenzó a amarrarlo junto a su amigo.
Decidieron hacerlo por un lado de la lancha. El compañero sujetaba el tambor mientras Pedro intentaba amarrarlo, apurados por la intensidad de las olas y la velocidad del barco. Trataban de hacerlo lo más rápido posible, porque sabían el peligro al que se exponían.
De repente una ola los golpeó con fuerza.
Pedro tenía una mano en el mecate y otra sujetada a la parte de arriba de la embarcación. Con la fuerte estremecida se les resbaló. Su compañero se abrazó de un montante (una de las vigas que sostienen el techo) del barco mientras él cayó gritando:
“¡Me fui al agua! ¡Me fui al agua! ¡Me fui al agua!”.
Mientras se aguantaba del mecate, la lancha lo llevaba arrastrando a una velocidad de 8 millas por hora. Las olas lo golpeaban cada vez más fuerte. Quien conducía a esa hora la embarcación no tenía idea de lo que pasaba: la intensidad de las olas y el sonido del motor no permitían que se escuchara lo que sucedía.
La presión del mecate con el que se sujetaba Pedro le abrió heridas cerca de la muñeca y el bíceps. Ante el dolor punzante, optó por soltarse… Su hermano, quien también iba en el barco, se levantó por el cambio de turno y al ver al compañero dando golpes a la cabina para alertar, se percató de lo que pasaba, salió corriendo y en segundos logró detener la lancha.
Pedro calcula que entre él y la embarcación había unos 40 metros de separación, que aunque parecen pocos, en una noche en la que no se puede ver más allá de un metro por la oscuridad, es una distancia infinita. Sumergido en el agua y viendo tan solo una pequeña luz de la lancha, le aterraba perderse y no volver a ver a su familia.
Fue entonces cuando comenzó a temer por su propia vida.
—¡Dios mío, me voy a perder por aquí! ¡No voy a ver más a mis hijos!
Miles de cosas pasaron por la cabeza de Pedro; dejar huérfanos y desamparados a sus hijos era el pensamiento que más lo atormentaba.
El capitán, que también estaba dormido, se levantó y revisó rápidamente el rastro de navegación de la lancha en el GPS. Regresaron buscando a Pedro, pero la oscuridad era tanta que solo les quedaba gritar. El fuerte temporal del mar y verse arrastrado al antojo de las olas hicieron que Pedro sintiera inútiles sus intentos de nadar.
Ya tenía una hora en el agua; él conocía muy bien historias de pescadores perdidos incluso de día. Esto le preocupaba cada vez más, así que empezó a nadar con todas su fuerzas a pesar del cansancio. El barco se iba acercando poco a poco; ya estaba a unos 15 metros… ¡Hasta que por fin escucharon sus gritos!
La oscuridad era tal que la lancha se acercaba pero no lograban encontrarlo, hasta que Pedro les gritó que detuvieran el barco para ser él quien fuera a su encuentro.
Pedro nadó hasta quedar sin fuerzas.
Ya sin energías, llegó. Los demás marinos lo terminaron de cargar y lo subieron a la embarcación. Casi desmayado, y sin pantalones, se tiró al piso.
Estaba exhausto, con mucho frío, con heridas en sus brazos, pero estaba vivo, dentro del barco, y con la certeza de que volvería con su familia. Vivo por segunda vez en un lapso de dos días. Y eso era suficiente para sentirse afortunado.

* Los nombres de los personajes han sido modificados
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 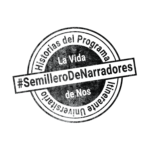 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
5427 Lecturas
José E. Rivas
1998. De Guayana. La UCAB y su gente cambió mi vida. Aprendiz de periodista. Aunque mi interés era el fútbol ahora descubro mi pasión por investigar y narrar historias que puedan transformarnos en ciudadanos más humanos. Amor y control. #SemilleroDeNarradores
Un Comentario sobre;