
Sentado en un sillón y con un libro en sus piernas
Desde que Ernesto Brando emigró a Nueva York, llamaba todos los días a su padre, Mario Brando, quien seguía viviendo en Venezuela. El 7 de marzo de 2019 se despidieron en medio de una carcajada que luego pareció arropada por la oscuridad del primer apagón nacional de ese mes. Esa fue la última vez que hablaron. Desafiando la distancia, la periodista Andreina Mujica, que considera a Ernesto su hermano, lo acompaña en estos días de duelo con este relato testimonial para La vida de nos.

Fotografías: Andreína Mujica / Álbum familiar
José Vicente Mario Brando esperaba a que llegara la luz para hablar con su hijo Ernesto, quien lo llamaría por teléfono desde muy lejos para saber de él. De seguro esperaría escuchar el timbre de su casa sonar y luego la voz de algún amigo invitándolo a salir a compartir una cervecita o a fumar un cigarrillo juntos. Para distraerse mientras llegaba ese momento, Mario —a secas, como yo lo llamaba— debió sentarse a leer en su sillón: iniciaría así un recorrido entre letras que lo llevaría a otros mundos. A un viaje largo. Muy largo. Y sin retorno.
A Mario siempre lo recuerdo con mucho cariño. Siempre será parte de mis afectos más cercanos. Y eso se lo agradezco a mi padre, Héctor Mujica, un hombre enamorado, de corazón inquieto, que tuvo muchos amigos. Me dio hermanos, algunos de los cuales me los ha quitado el chavismo, y otros que me los ha reafirmado la historia. Como Ernesto, el hijo de Marina Barreto —tercera esposa de mi papá, fallecida en marzo de 2005— y de Mario. Nos hicimos muy amigos desde pequeños. Crecimos juntos. Me sentí orgullosa cuando lo vi actuar en la serie Los últimos, grabada en Mérida, entre los años 2001 y 2002. Me alegré cuando apareció en Caracas como un hiphopero merideño, creando grupos, componiendo. Y disfruté esa afición por el arte culinario que fue desarrollando y que lo llevó a convertirse en chef.
Llamarlo amigo, solo porque no tenemos la misma sangre, es injusto. Ernesto es mi hermano.
El país nos fue cercando. Las oportunidades escaseaban, la vida se tornó cada vez más dura y la inseguridad limitaba nuestros planes. Los amigos emigraban, como si se aproximara el apocalipsis y prefirieran no estar cuando llegara el momento. Que llegó. Un día me tocó a mí: luego de que en distintas circunstancias murieran mis padres en febrero de 2002, renuncié al diario en el que trabajaba y me fui a París. Después de un tiempo entre Francia y Estados Unidos, regresé a Venezuela. Trabajé como fotógrafa y estudié un máster. Pero en el país todo seguía complicándose, cada vez más. Por eso decidí devolverme a París en 2010 a intentar comenzar de cero de nuevo. Le dejé mi estudio fotográfico a Ernesto, quien lo transformó en un estudio musical. Seguimos viéndonos por Skype y por Facetime; hablábamos largo rato para actualizarnos.
Al cabo de un par de años, en 2012, él también emigró. Se instaló en Nueva York, donde vive desde entonces. Las dos veces que he podido pasar por allá nos hemos visto. Y por supuesto nos hemos abrazado.
Ernesto vivió los últimos años de mi padre muy cerca de él. Cuando murió, Mario cerró sus ojos y Ernesto lo lloró como un hijo. Me acompañó como pocos lo hicieron. Sentados viendo las estrellas del cielo de Caracas, lo recordamos entre risas.
Ahora me toca a mí acompañarlo.
Desafiar la distancia. Tantos kilómetros.

Ya lejos de Ernesto, la alegría de Mario se fue desvaneciendo, poco a poco, conforme el país se iba cayendo a pedazos. Desde hace un tiempo padecía de tensión alta, una condición que tuvo bajo control hasta que la escasez de medicamentos en Venezuela impidió que encontrara los que necesitaba.
Entonces le sobrevino una crisis hipertensiva severa. Ernesto de inmediato tomó un avión desde Nueva York para ir a verlo. Lamentó encontrarlo tan demacrado, con la cara cansada. Esa vez solo pudo estar con él tres días. Debido a una complicación con su pasaporte, tenía que volver a Estados Unidos lo antes posible. Pero aprovecharon ese tiempo al máximo.
—Fuimos a médicos y nos quisimos mucho; nos levantamos la moral, nos reímos —me contó Ernesto.
El último día, en el aeropuerto, mi hermano reventó a llorar como nunca en el abrazo de despedida.
—Viejo, por favor, échale bolas; vamos a echarle bolas a esto, papá —le decía mientras se enjuagaba el rostro en lágrimas y se aferraba a su hombro.
Mario vio así cómo su hijo se devolvía a seguir labrándose otra vida. Él —después de tanto viajar por el mundo y siempre regresar por amor al país; después de haber llevado una vida libre y bohemia— podía comprenderlo.
 Mario, que nació en la Caracas de 1947, fue testigo de otros tiempos. De una Venezuela más próspera que ahora luce lejana. Vivió su infancia en La Pastora, al centro norte de la capital, y luego se mudó a la que entonces era una mejor zona: Petare, a uno de los modernos proyectos habitacionales para clase media que habían levantado allí.
Mario, que nació en la Caracas de 1947, fue testigo de otros tiempos. De una Venezuela más próspera que ahora luce lejana. Vivió su infancia en La Pastora, al centro norte de la capital, y luego se mudó a la que entonces era una mejor zona: Petare, a uno de los modernos proyectos habitacionales para clase media que habían levantado allí.
En la adolescencia, enamorado de una zuliana de clase mucho mayor que él, se fue de la casa a conocer el mundo. Como a los 21 años era un político activo buscado por la Dirección General de la Policía, sus amigos Pompeyo Márquez y Teodoro Petkoff lo mandaron a Alemania a estudiar cine, becado por el Partido Comunista. Más adelante, sin embargo, cuando firmó a favor de la división de la tolda, le quitaron la beca. Entonces apoyó la fundación del Movimiento al Socialismo, MAS. Al regresar a Caracas, conoció a Esther Gamus, con quien se casó y se fue a vivir en París, y de quien se divorció más adelante.
En los tempranos años 70 conoció a varias actrices de todo género de películas y vivió romances con algunas de ellas. Incluso, una le consiguió un papel como extra en una película de Marco Ferreri. Gracias a ello conoció a Catherine Deneuve y a Marcello Mastroianni.
Mario se emborrachó en las calles de Praga y se atrevió a dormir ebrio frente a la casa de Franz Kafka. Manejó largas horas por la costa mediterránea, desde Francia hasta el sur de Italia, en busca de aventuras. La vida siempre le sonreía.
Un día regresó a Venezuela y se enamoró de Marina Barreto, con quien ya se había topado en alguna reunión en París. La escritora venezolana Miyó Vestrini frecuentaba a la familia Brando Barreto. Tan estrecha fue la amistad entre ellos, que antes de morir los incluyó en su testamento, que dejó en una mesita de su casa: a Marina le dejaba su risa y a Mario su cama.
Ernesto supo de algunos de esos momentos porque su padre se los contó. Pero hay otros episodios que no hace falta que le relaten: él mismo los vivió y los guarda en su mente como lo que son, un tesoro muy preciado. Recuerda que le enseñó a caminar y ver hacia el cielo, y a entrenar el ojo con la arquitectura de los edificios. Le decía que el estudio de las formas era entretenido e impulsaba interrogantes, esenciales para seguir el misterio de la vida.
—Mi viejo me enseñó a silbar. La primera vez que silbé fue a mis 5 años en un carrito por puesto de Petare a Palo Verde. Él se emocionó tanto que me felicitó como si me hubiese ganado un primer diploma. Fue un momento tan influyente en mi vida que mi silbido forma parte esencial de muchas de mis composiciones. Si silbar tuviese palabras yo sería un tronco de poeta.
 El 7 de marzo de 2019, mi hermano habló con su papá sin saber que sería la última vez que escucharía su voz. No se veían desde junio de 2018, cuando viajó a Venezuela para pasar con él una semana. Ambos hubiesen querido que fueran más días, pero Ernesto estaba por comenzar a trabajar como chef en un restaurant de Nueva York, y debió volver pronto.
El 7 de marzo de 2019, mi hermano habló con su papá sin saber que sería la última vez que escucharía su voz. No se veían desde junio de 2018, cuando viajó a Venezuela para pasar con él una semana. Ambos hubiesen querido que fueran más días, pero Ernesto estaba por comenzar a trabajar como chef en un restaurant de Nueva York, y debió volver pronto.
Sin embargo, llamaba a Venezuela todos los días. Ese 7 de marzo, Mario se despidió con una carcajada que quedó en la memoria auditiva de Ernesto. Fue una risa estrepitosa arropada luego por la oscuridad. Ese fue el día del primer apagón nacional que dejó a Venezuela por horas y horas incomunicada. Ernesto intentaba establecer contacto para saber cómo estaba, pero no lo lograba.
Mario vivía solo, así que Ernesto comenzó a llamar a los primos y tíos que residían cerca y siempre estaban pendientes de su papá. Pero tampoco le atendían. En medio de la angustia de no saber de los suyos, comenzó a tener pesadillas: el terror le secuestró el sueño.
El lunes 11 de marzo, al salir del trabajo, Ernesto volvió a llamar Venezuela y suspiró cuando escuchó la voz de su prima del otro lado:
—Aló, primo; en la casa no hay señal telefónica ni luz, estoy en casa de unos amigos, pero tu papá está bien, habló hace un rato con mi mamá.
Y entonces volvió a sentir su corazón latir. Luego de la llamada, se dispuso a dormir. Pero no lo lograba. Daba vueltas en la cama, una y otra vez. En algún momento concilió el sueño, un sueño profundo del que lo sacó otra pesadilla: despertó entre gritos, sudoroso y, nuevamente, angustiado por su papá.

—Ya mañana hablarás con él —le dijo su novia, tratando de calmarlo.
Aunque con frecuentes interrupciones, el servicio eléctrico había vuelto a Venezuela al amanecer. A las 7:30 de la mañana el teléfono de Ernesto sonó. Se frotó la cara fuerte, aún sin despertar por completo. Al mirar su celular para responder, se dio cuenta de que tenía otras llamadas perdidas. Era un primo.
—Hola, primo —se apuró a decir Ernesto, nervioso—. ¿Todo bien?
—No, primo.
Entonces escuchó sollozos, un llanto. Y después una explicación que hubiese querido no recibir nunca.
Mario había fallecido a las 3:30 de la mañana del 12 de marzo, sentado en su sillón y con un libro en sus piernas. Llevaba varios días aislado y comía poco. No podía dormir acostado porque tenía una afección pulmonar que se lo imposibilitaba.
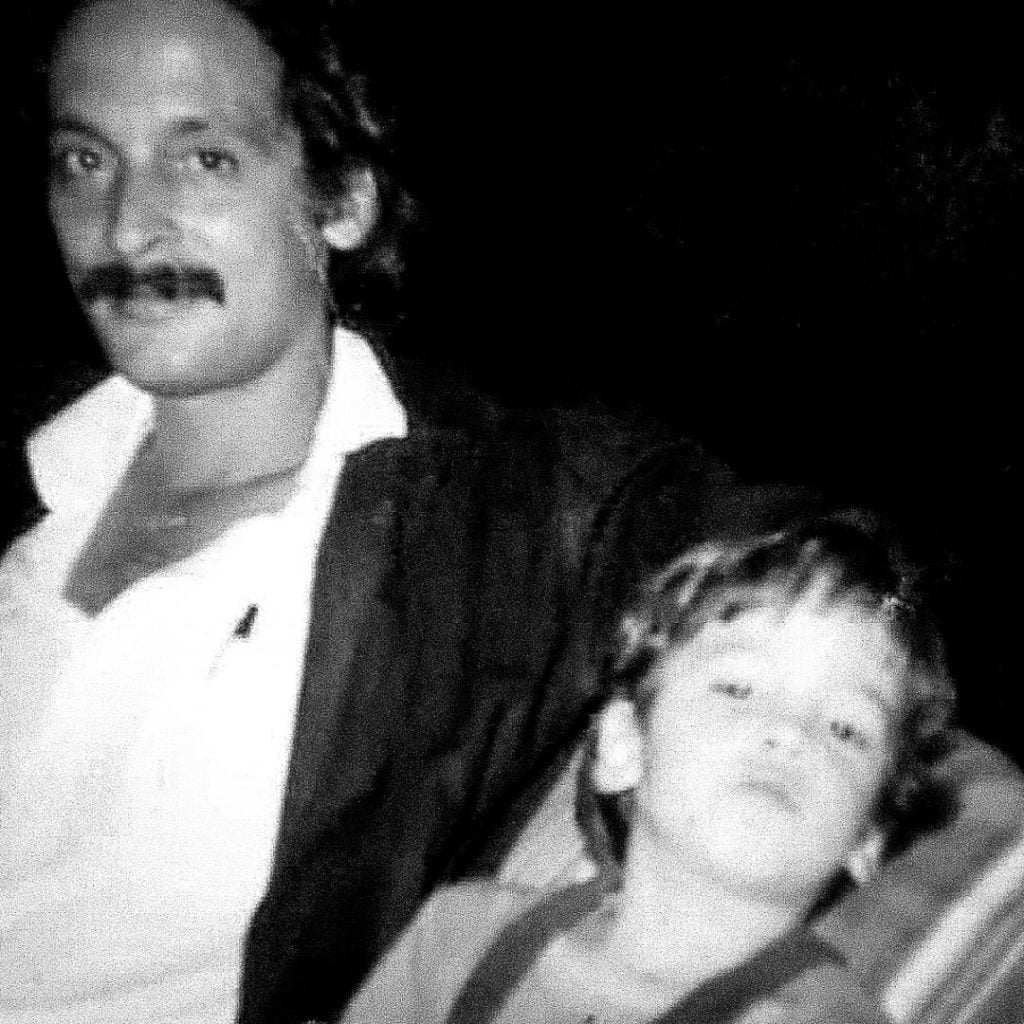 Mi hermano ni siquiera pudo viajar al funeral de su papá. Yo, que sé lo que esto significa para él, quisiera abrazarlo. Pero todos estamos a cientos de miles de kilómetros. Y vuelvo a sentir que nos arrebataron el país que fuimos. Solo espero que, en medio de tanta oscuridad, esta noche Ernesto logre divisar una estrella nueva: a Mario iluminándole el camino. Él, quien le enseñó a ver hacia el cielo.
Mi hermano ni siquiera pudo viajar al funeral de su papá. Yo, que sé lo que esto significa para él, quisiera abrazarlo. Pero todos estamos a cientos de miles de kilómetros. Y vuelvo a sentir que nos arrebataron el país que fuimos. Solo espero que, en medio de tanta oscuridad, esta noche Ernesto logre divisar una estrella nueva: a Mario iluminándole el camino. Él, quien le enseñó a ver hacia el cielo.
10942 Lecturas
Andreina Mujica
Estudié Comunicación Social y Letras en la UCV. Master en Comunicación en la UCAB. Fotógrafa. Escribo guiones para cine, cartas de amor, notas suicidas, crónicas periodísticas, cuentos cortos en 140 caracteres, sueños ilustrados en estampados de camisas para leer en el metro. Soy directora de la agencia Merylstrepear.com. Publico en diferentes medios de EEUU y América Latina.


Este escrito nos refleja tanto; distancias impuestas, añorados recuerdos, angustia que asfixia, dolor que lacera el alma y, sobre todo, un amor que se niega a sucumbir y supera lo inimaginable…