
El roble que llora como un sauce
PTT Lizardo, el líder de la legendaria banda La misma gente, ejerció simultáneamente la medicina y la música. Internista y rockero, era igualmente querido tanto por sus pacientes como por sus seguidores. Un equilibrio en el que la medicina era el cable a tierra y la música el vuelo creativo, compartiendo una misma sensibilidad hacia la condición humana. Este texto entreteje su vida y su relación con su hija, Claudia Lizardo, integrante de la banda La pequeña revancha, quien testimonia en primera persona esta entrañable relación.
 Fotografías: María Fernanda Burbano y álbum familiar
Fotografías: María Fernanda Burbano y álbum familiar
Últimamente lloro por lo menos una vez cada dos días. No lo controlo. Lloro porque discuto con mi hermana, porque me conmueve alguien en el autobús, cuando me pego en la rodilla, lloro con Hotel Rwanda en TNT y casi siempre con Tom Hanks, con las flautas de pan y con “El cóndor pasa”, lloro de risa y luego de tristeza… lloro disciplinadamente. Llorar es lo único que hago con consistencia.
Que no es lo mismo que lloriquear, por cierto. Yo lloro, sin quejas, solo lloro.
No me gusta pero es irremediable, porque viene de familia. Vengo de una larga generación de llorones: mi bisabuelo lloraba, mi abuela lloraba y mi papá… mi papá, en definitiva, es el peor.
Lloró cuando mis hermanos y yo nacimos, lloraba con un perro cacri en la calle de abajo, cuando abrazaba a su mamá llorona, cada vez que alguien le pedía dinero en la calle. Lloraba con sus pacientes en el hospital y lloraba de angustia en los aviones. Lloró bastante cuando se divorció de mi mamá, cuando empecé a pasar mis fines de semana con él, cuando me bajó la regla por primera vez. Incluso cuando era feliz: lloró bastante en tarima mientras cantaba sus canciones y siempre, siempre, lloraba cuando me oía cantar a mí.
Mis tíos tenían una cabaña cerca de El Jarillo que mi papá bautizó: “La casa de la montaña”. Era grande. Se llenaba de sol en las mañanas y de neblina en las tardes. Tenía un huerto y un gallinero, y nos encantaba ir para allá. Obviamente, no faltaba una guitarra española y un PTT Lizardo (mi papá) entonando canciones, casi hasta el amanecer, a mi familia fascinada.
Una vez, cuando tenía 6 o 7 años, cayó un chaparrón en “La casa de la montaña”. Todas mis primas salieron corriendo del jardín a resguardarse dentro de la cabaña y yo me quedé en el pequeño gallinero. Permanecí hipnotizada escuchando el estruendo de las gotas caer en el techo de zinc como si fuese a reventarse. Me llenó de euforia imaginar que algo así de caótico pudiese ocurrir. Me emocionó fantasear con el desplome y, sin pensarlo demasiado, empecé a vocalizar melodías con el rumor de la lluvia. No recuerdo qué palabras dije, ni cuál era la melodía, pero sí la sensación de cantar en medio de ese fragor tremendo. Llovió durante un rato largo y no fue sino hasta que el sol brilló de nuevo que salí del gallinero. Cuando empujé la puerta de palettes y alambre, mi papá estaba parado afuera emparamado… llorando.
Lluvia y llanto tienen el mismo lenguaje.
Esta reacción me desconcertaba. Primero sentía vergüenza, porque mi papá es un gran cantautor, líder de una banda icónica de rocanrol llamada La Misma Gente, y luego sentía un fastidio enorme ¡porque lloraba por todo! No entendía cómo no podía discriminar entre una cosa y otra; y aunque reconocía que escuchar a su hija cantar podía ser conmovedor, no había gesto que me alejara más de hacerlo que ese. Digamos que mi papá, sin quererlo, gastó el recurso del llanto.
 Años después, en plena adolescencia y después del divorcio de mis padres, me tocó vivir con él durante un tiempo. Entrar a su dinámica de rocanrol y soltería a mis 13 años fue interesante y poco convencional. Y fue en ese entonces que volví a asomarle mis intereses musicales en medio de jammings y descargas guitarreras con sus amigos.
Años después, en plena adolescencia y después del divorcio de mis padres, me tocó vivir con él durante un tiempo. Entrar a su dinámica de rocanrol y soltería a mis 13 años fue interesante y poco convencional. Y fue en ese entonces que volví a asomarle mis intereses musicales en medio de jammings y descargas guitarreras con sus amigos.
—Mi amor, cántame la canción esa que tú cantas. ¡La de la portuguesa!
—Nelly Furtado, papá…
Y entonces con un público de panas y enamoradas de mi papá, yo agarraba su guitarra, empezaba a cantar y no pasaban 30 segundos cuando él comenzaba a llorar. La misma incomodidad del gallinero reaparecía y como un cangrejo volviendo al hoyo en la arena, procuraba a toda costa evitar ese intercambio. Se acabó. No ayudaba tampoco tener serenatas de lunes a lunes, ron, ruido, el olor de los cigarros y salir temprano para llegar al colegio y encontrar a montones de fanáticos en la sala alrededor de ese sol que cantaba, que era mi padre.
Decidí entonces suspender la guitarra cuando estábamos juntos y preferí otros pasatiempos compartidos: ver películas de terror, leer textos grotescos y fantasear con abducciones alienígenas, verlo limpiar sus amplificadores, subir y bajar de San Antonio de los Altos a Caracas en autobús y caminar por la Universidad Central de Venezuela, donde ejercía como médico internista en el Instituto de Prevención al Profesorado (IPP). Esa faceta me fascinaba. Mi papá, el rocanrolero de bata blanca, con botas vaqueras y un estetoscopio. Era meticuloso en sus diagnósticos, preciso y rezongón con sus pacientes, quienes a pesar de salir regañados del consultorio, lo querían muchísimo. Era uno de los mejores internistas que he conocido.
Estos pasatiempos fueron disminuyendo a medida que fui creciendo y salí de San Antonio de los Altos a Caracas a vivir con mi mamá, en un contexto igualmente inspirador y ecléctico, pero con menos estridencias y más cuidados.
Mi papá siempre fue el rey de su espacio y de su tiempo, todos los demás éramos plebeyos de su comarca. Era un rey generoso, amable e inspirador, pero un rey antes que nada. Y tenía una habilidad maravillosa para balancear el reinado de la música con el reinado de la medicina. Esa combinación fue, a mis ojos, clave para mantenerlo con las manos en el cielo y los pies en la tierra.
 Pero estaba cansado. Después de haber ejercido durante cerca de 30 años en la medicina pública venezolana, de haber sido testigo del declive del sistema de salud y de entregarse con vocación a cada paciente no solo en el IPP sino en el Hospital General de los Valles del Tuy, del cual fue director de Unidad, finalmente se jubiló en el 2010, con casi 60 años, y con una pensión que también lo hacía llorar.
Pero estaba cansado. Después de haber ejercido durante cerca de 30 años en la medicina pública venezolana, de haber sido testigo del declive del sistema de salud y de entregarse con vocación a cada paciente no solo en el IPP sino en el Hospital General de los Valles del Tuy, del cual fue director de Unidad, finalmente se jubiló en el 2010, con casi 60 años, y con una pensión que también lo hacía llorar.
Quedó así sujetado solo de las nubes con su guitarra. No más amaneceres a las 4:00 de la mañana para bajar a Caracas, no más idas y venidas en autobús a los Valles del Tuy, ya no estaría en primera fila ante el horror de los hospitales, pero siempre en la sala, conectado y pendiente. Ahora tendría todo el tiempo del mundo para sus películas de terror, sus libros, su música, sus ensayos y conciertos, pero también para encuentros, fiestas y trasnochos. Resulta que la estructura de la medicina era el cable a tierra, la conexión con su parte más metódica, su hemisferio izquierdo tan necesario para los que naturalmente funcionamos con el derecho. Su hemisferio izquierdo me daba tranquilidad. Mi papá: el de maletín y chaqueta de cuero.
Estaba aparentemente feliz, saltando de nube en nube y evadiendo ansiedades entre canciones.
Nos alejamos.
Yo me fui profesionalizando y tenía menos tiempo para él, para sus llamadas trasnochadas y para sus guitarras.

Un día sonó mi celular. Era mi hermana diciéndome que mi papá “se había caído”, que algo pasaba y que estaba en la Clínica El Retiro en San Antonio.
—¿Se cayó? Será que estaba trasnochado…
—No sé, parece que está hablando raro —dijo mi hermana.
—Ese está trasnochado, se tomó algo y no durmió, seguro…
Cuando llegamos a la clínica mi papá no hablaba. No decía ni una palabra, solo nos miraba sorprendido desde una camilla. Pensamos por un buen rato que nos estaba jodiendo, que era un chistecito, como cuando salía enmascarado de la habitación o cuando se ponía raíces de rábanos en la nariz.
Pero pasaron las horas y, al cabo de un buen rato en la clínica, nos dijeron que había sufrido un ACV.
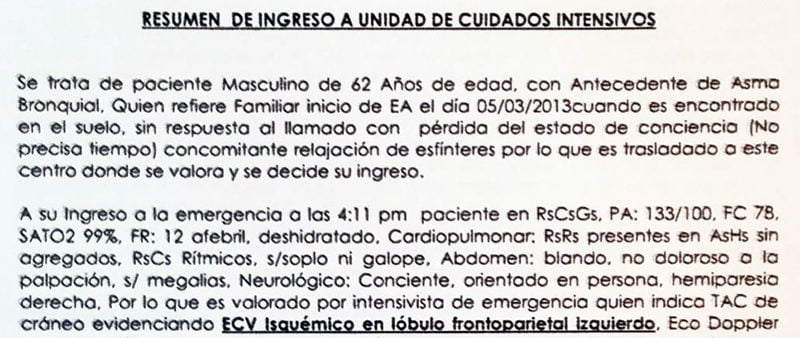 Mi papá se desplomó en el suelo de su apartamento, en la misma sala donde años antes lo ayudé a encordar su Fender Telecaster. Ahí estuvo tendido inconsciente por horas, no supimos cuántas. Horas que después supimos eran claves en su recuperación. Incluso así, cuando lo vimos en la clínica, sonreía y nos miraba con curiosidad.
Mi papá se desplomó en el suelo de su apartamento, en la misma sala donde años antes lo ayudé a encordar su Fender Telecaster. Ahí estuvo tendido inconsciente por horas, no supimos cuántas. Horas que después supimos eran claves en su recuperación. Incluso así, cuando lo vimos en la clínica, sonreía y nos miraba con curiosidad.
En esa pequeña clínica de San Antonio no tenían los insumos para mitigar el daño, nos dijeron. Teníamos que pedir una ambulancia y llevarlo a una clínica en Caracas. Eso hicimos pero no había ambulancias disponibles de ningún tipo. De repente se presentaron, listos para hacer el traslado, los bomberos del Municipio Los Salias. Fue una de las primeras apariciones de ángeles en nuestro camino. Después llegarían más. Un mar de personas que amaban a mi padre y que fueron claves en su proceso de recuperación, desde lo más pragmático como recolectar fondos para pagar su estadía en la clínica (con su pensión era imposible costearlo) hasta enviarle las energías necesarias para que en menos de dos meses pudiera empezar a caminar y dejara la silla de ruedas.
La vida tuvo una manera bastante curiosa de pasarle factura a mi papá. El ACV que sufrió fue en el hemisferio izquierdo, inmovilizando fundamentalmente su mano derecha y dejándolo sin habla. De todo lo que pudo haberle ocurrido, esas fueron las partes más afectadas: la mano para tocar y el habla para cantar. Y en esta búsqueda incesante de sentido en la que me obsesiono todos los días con todo lo que nos ocurre, era para mí imposible no tejer conclusiones de este brutal diagnóstico que le arrebataba a mi papá justo lo que lo definía. Especialmente después de haber pasado tantas horas inconsciente, aguantando fuerte, sin morir.
Mi papá: el roble.

Pero a veces las cosas no tienen un solo sentido sino muchos, y no se nos revelan como esperamos. Un año antes del ACV de mi papá yo seguía tocando escondida, buscando gallineros con lluvia para acompañarlos cantando. Me había acostumbrado a no mostrarlo, después de todo: el rey de la música se llamaba PTT. Pero alguien siempre abre la puerta y, en el 2012, el que estaba al otro lado era Juan Olmedillo. Como mi papá, también es cantautor y también era líder de una banda icónica (Los Mentas), y escuchó de casualidad mis grabaciones artesanales en una reunión familiar.
Ese fue el inicio de La Pequeña Revancha, un proyecto musical que, en 2018, cumple siete años.
La guitarra que tocaba al principio era una Yamaha Stratocaster que mi papá me regaló en un viaje a Margarita. Era mi primera y realmente propia guitarra eléctrica. Ella me acompañó en un hito absoluto: cuando por primera vez mi papá y yo tocamos juntos en un escenario. Era el aniversario de la Revista Ladosis, en el intimidante Teatro de Chacao.
Pero en el 2013 el techo del gallinero se vino abajo con el ACV de mi papá y de mi familia se apoderó el desconcierto más hondo que hemos sentido. Las guitarras se guardaron, los amplificadores se cubrieron y mi papá no quería ni verse en el espejo ni escucharse en las cornetas. Cada uno de nosotros procuró retomar algún tipo de normalidad mientras nos encargábamos de las tareas de su recuperación. En medio de fines de semana compartidos, enfermeras y terapias, La Pequeña Revancha siguió tocando.
 Y como quien pasa el testigo en una carrera de relevo, me tocó desempolvar las guitarras de mi papá y apreciar el valor de sus pedales, reconocerlo a través de lo que me mostraban su Telecaster y sus ojos, no sus palabras. Me tocó tratar de decodificar sus pensamientos en plena frustración mutua y al mismo tiempo desarrollar los míos, mis palabras y mis canciones escondidas, que eventualmente escuchó sin derramar lágrimas, sino con oído metódico de bata blanca.
Y como quien pasa el testigo en una carrera de relevo, me tocó desempolvar las guitarras de mi papá y apreciar el valor de sus pedales, reconocerlo a través de lo que me mostraban su Telecaster y sus ojos, no sus palabras. Me tocó tratar de decodificar sus pensamientos en plena frustración mutua y al mismo tiempo desarrollar los míos, mis palabras y mis canciones escondidas, que eventualmente escuchó sin derramar lágrimas, sino con oído metódico de bata blanca.
Cada día era una lección para quererlo más allá de lo que retrataba de él mismo y para entender que quizá ahí estaba el sentido de todo esto. De repente nos dijimos todo lo que teníamos que decirnos, y el regalo más grande del estruendo era volvernos a encontrar como familia.
El tiempo hizo lo suyo y PTT se fortaleció. Su mano izquierda, intacta, puede definir todos los acordes en el mástil de la guitarra, pero es imposible que la mano derecha toque las cuerdas. Puede entender todo lo que decimos pero expresar palabras sigue siendo un reto.
Y al mismo tiempo es mi papá, tranquilo en medio del huracán que es Venezuela hoy, consciente de las maromas que debemos hacer para conseguirle las pastillas y preguntando por qué no hay café. El mismo de las películas de terror, el del diagnóstico certero incluso sin verbo, él en su más pura expresión.
Mi papá, el roble que llora como un sauce, como lo hago yo cerrando este texto.
17452 Lecturas
Claudia Lizardo
Escribo lo que veo mientras la vida me agarra despierta. Creo en la honestidad como salvavidas y en la observación curiosa de la realidad, incluso cuando nos abate. Me apasionan las historias contadas en canciones, guiones o tweets. Cantautora de La Pequeña Revancha, hija de Inés y PTT.

Es increíble la capacidad de plasmar con palabras los momentos vividos, honestamente pude situarme en un rincón del gallinero escuchando la lluvia, tu voz y mirando a tu papá llorar mientras leía el relato!
Es increíble, también, la capacidad de continuar adelante con pie de plomo (y una lagrimita), simplemente aceptando lo hermoso de la vida mientras la música suena, no importa de donde venga, porque seguramente, ese es su lugar seguro.
Sinceramente le deseo que continúe mejorando!!!
PTT mi medico internista desde mi pre adolescencia , casi 20 años.
Hermoso tu relato
lloro como madre, el Rey tiene heredera, ya me inclinaba ante tu voz, ahora lo hago ante tu prosa, besos al pana revanchero