
El arte puede contribuir a cambiar vidas

Kelly Pottella era todavía una niña cuando su padre la llevó a un museo y le mostró el arte como un camino a seguir. Le compró lienzos y pinturas y ella, después, hizo sus primeros trazos. Más adelante, en una de esas encrucijadas de la vida, tuvo claro el rumbo que debía tomar. Esta historia resultó ganadora de la mención Responsabilidad Social Empresarial en la 3era edición del Premio Lo Mejor de Nos, promovido gracias a una alianza de Banesco con La Vida de Nos.

FOTOGRAFÍAS: ÁLBUM FAMILIAR
Mi abuela materna llegó a Venezuela, en 1938, cuando apenas era una niña. Buscaba amparo luego de que a sus padres los masacraran a causa del conflicto político en Colombia. Se llamaba Josefa Ramona. Supongo que tuvo una infancia difícil, porque nunca hablaba mucho sobre su niñez. Solo nos contó que creció en La Grita, estado Táchira, a cargo de unas tías que la despertaban de madrugada a pilar maíz y a preparar arepas en el fogón; y que cuando era una adolescente se vino a Caracas a buscar trabajo.
Mi abuelo Pablo era hijo no reconocido de un hacendado árabe que, tras llegar al país, se residenció en Valencia, estado Carabobo, y fundó un banco que ya no existe. Parte de la infancia del abuelo transcurrió en Puerto Cabello, trabajando en el negocio de ese padre que, aunque no lo reconoció legalmente, le ofreció la oportunidad de que trabajara o estudiara. Al morir su madre, mi abuelo decidió mudarse a Caracas en busca de mejores oportunidades de empleo. Luego de dedicarse a otros oficios, comenzó a vender billetes de lotería en un pequeño local de su propiedad en el centro de Caracas.
En esta ciudad mis abuelos se conocieron, se enamoraron y, con dignidad, levantaron una familia.
Crecí junto a ellos, y con mis padres, en Catia, una parroquia del oeste de Caracas. Tengo muchos buenos recuerdos de mi niñez. Era tan feliz que, en aquella época, yo no sabía que era pobre. Creía que los pobres eran otros. Suponía que era algo normal que todas las niñas recibieran en Navidad muñecos hechos de papel periódico, como los que me hacía mi papá. Y también pensaba que era normal que las mujeres luego de casarse limitaran su vida a atender la casa, como hacía mi abuela materna.
 Pero un día, tendría yo unos 7 años, mi papá, Henry Pottella, me dijo que eso no era así. Y me llevó a un museo. Él es contador y profesor, pero su verdadera pasión siempre fue el arte. En el museo, me mostró la exposición de una pintora y escultora venezolana llamada Margot Bigott, y, emocionado, me explicó las formas, los colores y las texturas que había usado esa artista. Creo que desde entonces se despertó mi gusto por el arte. Ese día, papá me hizo prometerle que yo estudiaría para cultivarme y, quizá, llegar a ser como esa Margot Bigott.
Pero un día, tendría yo unos 7 años, mi papá, Henry Pottella, me dijo que eso no era así. Y me llevó a un museo. Él es contador y profesor, pero su verdadera pasión siempre fue el arte. En el museo, me mostró la exposición de una pintora y escultora venezolana llamada Margot Bigott, y, emocionado, me explicó las formas, los colores y las texturas que había usado esa artista. Creo que desde entonces se despertó mi gusto por el arte. Ese día, papá me hizo prometerle que yo estudiaría para cultivarme y, quizá, llegar a ser como esa Margot Bigott.
Más adelante, mi padre me regaló pinceles, lienzos, trementina y una pequeña caja de pinturas de óleo. Con eso di mis primeras pinceladas sobre la tela. Mi papá me enseñó lo que sabía sobre el valor del color, la perspectiva en las composiciones y me explicó cómo usar las pinturas. Mi mamá no estuvo muy contenta con el regalo, porque mi padre lo había comprado con parte del dinero que tenía para el mercado.
La mañana siguiente a aquel día, amanecimos con colores esparcidos por la casa: en la madrugada, mientras los demás dormíamos, mi papá pintó paisajes muy hermosos. Y siguió pintando los días siguientes. Todos comenzamos a pintar con él. Nos divertíamos. Era como si jugáramos. En poco tiempo esas obras se convirtieron en una fuente de ingreso familiar, pues los amigos y vecinos pronto se interesaron en ellos.
 Que papá amaneciera pintando se convirtió en rutina.
Que papá amaneciera pintando se convirtió en rutina.
Un día, pintó un cuadro sobre tela aterciopelada de color azul cobalto. Era una niña que por su expresión parecía extraviada. Cuando terminó, lo sacó a la puerta de la calle para que pasara un poco el olor a trementina. De repente, casi de la nada, apareció una mujer en harapos que a gritos decía que esa niña era su hija. Mi papá tomó el cuadro y se lo entregó. En ese momento no comprendí por qué lo había hecho. La mujer agarró la pintura, la abrazó llorando y se fue. Años después, supe que esa mujer era la verdadera madre de mi prima Yohana. Unos años antes, cuando era más joven, había sido violada, y nunca aceptó el embarazo producto de esa agresión. Por eso, una noche de lluvia, abandonó a su bebé en un contenedor de basura cercano a nuestra casa. Una de mis tías la adoptó legalmente y la llenó de afecto. Yohana siempre fue para mí una prima hermana más.
Yo, guiada por mi padre, también pintaba.
En 1994, me otorgaron el premio “Buen Ciudadano” como artista del año, porque había obtenido el 1er premio del concurso de pintura organizado por la fundación Juventud y Cambio, que se dedicaba a promover y potenciar las habilidades creativas de los jóvenes venezolanos.
 En casa, los estudios siempre fueron muy importantes. En 1999 ingresé a la Universidad Central de Venezuela a estudiar sociología y, mientras estudiaba, participaba en proyectos sociales. Uno de esos se desarrolló en el Alto Apure, en un lugar llamado Barranco Yopal, en el que vive el pueblo indígena cuiba. Fue mi primer contacto con las comunidades indígenas. La experiencia me marcó y siempre quise volver a vivirla.
En casa, los estudios siempre fueron muy importantes. En 1999 ingresé a la Universidad Central de Venezuela a estudiar sociología y, mientras estudiaba, participaba en proyectos sociales. Uno de esos se desarrolló en el Alto Apure, en un lugar llamado Barranco Yopal, en el que vive el pueblo indígena cuiba. Fue mi primer contacto con las comunidades indígenas. La experiencia me marcó y siempre quise volver a vivirla.
Tiempo después, todavía siendo estudiante, conseguí trabajo en una importante empresa consultora como responsable del departamento de estudios sociopolíticos. Me encargaba de desarrollar investigaciones sociales, procesar y analizar datos. Allí estuve hasta 2004, cuando, luego de graduarme, la empresa cerró y me quedé sin empleo.
Me sentí muy angustiada porque mis padres y mis abuelos dependían del apoyo económico que les daba. Los pocos ahorros que tenía pronto comenzaron a acabarse. Intenté, sin éxito, conseguir un nuevo trabajo. Fue entonces cuando pensé que en el arte podía encontrar una salida, como lo había sido para mi familia muchos años antes. El arte, que siempre me había acompañado, podía salvarme.
Decidí que me dedicaría a pintar y vender cuadros.
Como los materiales para pintar eran costosos, comencé a investigar dónde podía adquirirlos a buen precio. Fui de tienda en tienda, comparé precios, hice presupuestos. Como no tenía dinero, opté por usar mi tarjeta de crédito. Fue el modo que encontré para poder comprar lienzos de diversos tamaños, tubos de óleo, pinturas acrílicas, pinceles y una mesa de dibujo.
 Pero contrario a lo que yo me esperaba, no lograba vender los cuadros que hice. Ni mis vecinos tenían dinero para comprarme una pintura en miniatura hecha en conchas de ostras. En medio de aquella situación, mi prima Yohana me dio una idea: hacer exposiciones para mostrar mis obras y así llegar a gente que pudiera interesarse en ellas.
Pero contrario a lo que yo me esperaba, no lograba vender los cuadros que hice. Ni mis vecinos tenían dinero para comprarme una pintura en miniatura hecha en conchas de ostras. En medio de aquella situación, mi prima Yohana me dio una idea: hacer exposiciones para mostrar mis obras y así llegar a gente que pudiera interesarse en ellas.
Me pareció que podía funcionar. Busqué apoyo para la curaduría de mi primera exposición, que titulé “Enlazando la diversidad”. Era una muestra de pinturas que retrataban rostros de indígenas, de afrodescendientes, de migrantes y mestizos criollos. Y como había vaticinado mi prima, logré vender todos los cuadros. Incluso conseguí empleo gracias al líder indígena Jorge Pocaterra, entonces director nacional de educación indígena del Ministerio del Poder Popular para la Educación, quien me ayudó.
Mi situación económica mejoró. Estando en el ministerio tuve la oportunidad de volver a trabajar con comunidades indígenas venezolanas, esta vez dictando talleres de artes plásticas. Recuerdo especialmente una vez que fui al pueblo cuiba de Barranco Yopal y Karabalí que, ante las constantes crecidas del río Capanaparo, se había desplazado a un terreno baldío ubicado en las cercanías de Elorza, estado Apure, en Los Llanos venezolanos.
Sentados en el piso de tierra, dicté un taller. Los niños no hablaban español, ni yo su lengua indígena. A través de señas logramos entendernos, y así me mostraron cómo preparaban sus pinturas rituales, utilizando para ello pigmentos de plantas silvestres. Me conmovió mucho.
 Estaba muy contenta con este trabajo. Al poco tiempo, sin embargo, ocurrió algo que cambió el rumbo de las cosas. Me exigieron renunciar al puesto, alegando que había firmado en el referéndum revocatorio de 2002 contra Hugo Chávez. Intenté explicar que no lo había hecho por rechazo a Chávez, sino porque creo que en democracia el camino siempre es el electoral y pensaba que lo más conveniente para el país era que se hiciera esa consulta. Pero no me escucharon. Igual tuve que entregar el cargo.
Estaba muy contenta con este trabajo. Al poco tiempo, sin embargo, ocurrió algo que cambió el rumbo de las cosas. Me exigieron renunciar al puesto, alegando que había firmado en el referéndum revocatorio de 2002 contra Hugo Chávez. Intenté explicar que no lo había hecho por rechazo a Chávez, sino porque creo que en democracia el camino siempre es el electoral y pensaba que lo más conveniente para el país era que se hiciera esa consulta. Pero no me escucharon. Igual tuve que entregar el cargo.
De nuevo sin empleo, volví a pintar (aún tenía suficientes materiales de aquella compra un año antes). El arte siempre ha sido un refugio para mí. Y por eso, cuando en 2006 conseguí un nuevo empleo formal en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, creé un sistema de información que permitía conectar a todos los artistas y creadores del país. Aunque allí me tocó enfrentarme a otra situación similar de acoso laboral, esta vez estaba más preparada para sortear esos tropiezos: me respaldaba el trabajo que había hecho.

Valió la pena porque más adelante, entre 2010 y 2013, diseñé y dicté talleres de artes plásticas en siete municipios del estado Amazonas, donde viven 21 pueblos indígenas. Para llegar a uno de ellos recorrí parte del camino en avioneta, luego navegué el río Parucito. Dicté un taller de artes plásticas a una comunidad de la nación sanema, que necesitaba plasmar su Cartografía Sagrada como parte de un proyecto de demarcación de sus tierras ancestrales, debido a la constante intromisión de mineros ilegales que azotan su territorio sagrado.
Pienso en todo esto y me queda la convicción de que el arte puede contribuir a cambiar vidas.
Que puede ser un camino, como lo ha sido para mí.
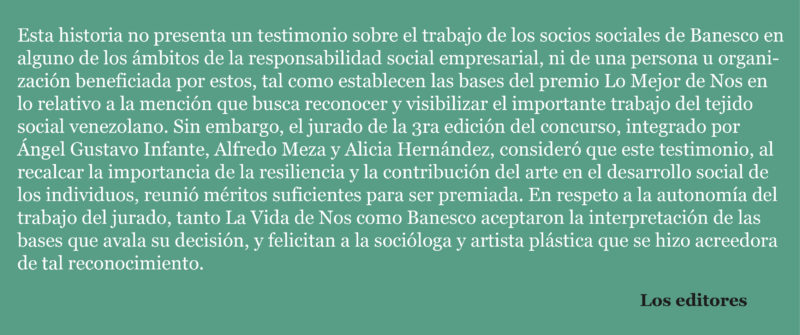
29113 Lecturas
Kelly Pottella
Soy socióloga, escritora y artista plástica. Venezolana residenciada en Caracas. También coautora de varios libros, artículos y obras plásticas, cuyos temas recurrentes son el amor, la paz, la protección al medio ambiente y la diversidad cultural.
Un Comentario sobre;