
Una forma de exorcizar la muerte
 En el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, el más importante del estado Anzoátegui y el único centro centinela de la zona norte, los médicos piden ayuda para enfrentar la pandemia y lloran a sus colegas muertos. Solo allí han fallecido 10, de los cuales cinco eran parte del personal del Razetti. Anzoátegui es el segundo estado de Venezuela con más muertes de médicos por covid-19.
En el Hospital Universitario Doctor Luis Razetti, el más importante del estado Anzoátegui y el único centro centinela de la zona norte, los médicos piden ayuda para enfrentar la pandemia y lloran a sus colegas muertos. Solo allí han fallecido 10, de los cuales cinco eran parte del personal del Razetti. Anzoátegui es el segundo estado de Venezuela con más muertes de médicos por covid-19.


Fotografías: Álbum Familiar
El doctor Óscar Navas estaba descansando en su casa cuando le llegó un mensaje de WhatsApp de su jefe confirmándole algo que él sospechaba que iba a ocurrir. El Hospital Universitario Doctor Luis Razetti de Barcelona, el centro médico más importante del estado Anzoátegui, en el oriente de Venezuela, sería un centro centinela para atender a pacientes con covid-19.
Esa noticia descompuso al doctor Navas. Él sabía que allí —donde funcionan 15 postgrados universitarios y donde asisten a consulta más de 1 millón 400 mil pacientes cada año— no iban a poder enfrentar la pandemia. Los dormitorios no tenían aire acondicionado, los baños estaban dañados, los frisos de los techos se desmoronaban, las ventanas no tenían vidrios por lo que a las habitaciones entraban insectos y roedores. Los ascensores no estaban operativos: a los camilleros les tocaba movilizar a enfermos y cadáveres en sillas de ruedas por las escaleras. El comedor, desabastecido de alimentos, no funcionaba. Por las noches, médicos, enfermeros, pacientes y familiares se encerraban en las habitaciones por temor a ser asaltados en los pasillos a oscuras. Los doctores no encontraban cómo trabajar: faltaban medicinas, inyectadoras, yelcos, bisturíes, gasas; y ni siquiera tenían dónde escribir récipes e historias médicas.
Por eso, los trabajadores llevaban meses protestando. Uno de los que aparecía en los medios de comunicación expresando el descontento por tantas carencias era el doctor Navas, cursante del 3er año de traumatología y presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes del Razetti. No los habían escuchado: el hospital seguía en las mismas condiciones, así que ante la noticia de que ahora tendrían que atender a pacientes con covid-19, el doctor Navas se angustió mucho. Sintió que estaban indefensos.

El lunes 16 de marzo, cuando arrancó la cuarentena total en Venezuela, detectaron los dos primeros casos de covid-19 en Anzoátegui. En el Luis Razetti estaban a la expectativa. Era como si estuvieran esperando un huracán. Uno que finalmente llegó en junio cuando muchas de las pruebas rápidas que aplicaban allí empezaron a dar positivo.
Entonces el doctor Navas —quien pese a tener miedo había animado a sus colegas a no desfallecer— sintió que lo peor había comenzado. No trabajaba en la sala de aislamiento donde trataban a los enfermos, pero las horas de descanso se le volvieron inalcanzables. No paraban de llegarle mensajes de otros médicos diciéndole que seguía aumentando el número de casos de contagiados, y que debían conseguir, con prontitud, mascarillas, guantes, batas y monos quirúrgicos.
Porque no había nada.
Sus compañeros se cambiaban las mascarillas, los guantes, las batas y los monos quirúrgicos una vez al día. Y eso en el mejor de los casos.
El doctor Navas comenzó a pensar qué hacer. Se preguntaba a quién podría acudir para pedir ayuda. Y se preguntaba si, en efecto, alguien podría escucharlo. Mucho había protestado antes de la pandemia y nadie parecía haberle hecho mayor caso. Se desvelaba. En noches largas naufragaba hacia mañanas en las que la luz del sol le golpeaba los ojos.
Pasaban los días, las semanas, y nada mejoraba.

Al contrario: el personal médico se comenzó a enfermar.
La cirujana Dulce María Gómez, de 30 años de edad, residente del 3er año de medicina interna, era parte del equipo que atendía a los contagiados de covid-19. Y lo hacía con buen ánimo. Tan pronto arrancaron sus guardias en la sala de aislamiento, decidió alejarse de su familia, como una forma de proteger a sus padres, ya en la tercera edad y con enfermedades crónicas. En la sala de aislamiento faltaba hasta el agua. No podían ni siquiera lavarse las manos. Pensar en una ducha en esos largos turnos de más de 36 horas era un lujo.
El 24 de junio empezaron la tos seca y el malestar en la garganta. La doctora Gómez lo asoció con el uso prolongado de tapabocas, pues pasaba más de 24 horas utilizándolo, incluso cuando dormía. Continuó trabajando. No le contó nada a sus familiares porque no quería preocuparlos.
Pero en el transcurso de los cinco días siguientes aparecieron la fiebre, la congestión nasal, los dolores musculares y de cabeza, los mareos, las náuseas y la pérdida del gusto y del olfato; y se convenció de que no se trataba de una gripe pasajera.

Un día antes de su próxima guardia, sintiendo todos esos síntomas, notificó al hospital que no podía asumir la jornada. Guardó reposo. El 3 de julio acudió a la sala de aislamiento, la misma donde hasta hacía poco había estado atendiendo pacientes.
Le practicaron una prueba rápida para covid-19, que dio negativo. Aun así, le tomaron la muestra para la Prueba de Reacción en Cadena por Polimerasa (PCR) y la enviaron a su casa. Una semana después, el 10 de julio, llegó el resultado: fue positivo. Ese mismo día la hospitalizaron e inició un tratamiento con antibióticos, antirretrovirales, micronutrientes, antialérgicos y analgésicos.
Cuando la doctora Gómez comenzó a sentir los primeros síntomas acababa de iniciar una campaña por cuenta propia en redes sociales para recolectar todo eso que no tenían: batas, tapabocas, guantes, gorros… “Necesitamos tu apoyo. Somos la primera línea de atención de la pandemia”, escribió.
La idea había funcionado y ahora que estaba hospitalizada lamentaba no poder salir a darles las gracias a quienes colaboraban. Sus compañeros le contaban que la gente estaba llevando comida para el personal de guardia que no podía alimentarse porque el comedor no funcionaba. Incluso, que un restaurante comenzó a enviarles pizzas, hamburguesas y refrescos, y que algunas comunidades y los familiares de los pacientes se organizaron para darles sopa, tortas y dulces.

Saber de ese respaldo, en medio de su convalecencia, la animaba.
La ayudaba a ser paciente durante esos días tediosos.
Y sí, el doctor Navas también se alegraba viendo ese apoyo voluntario y genuino, pero seguía buscando formas de ayudar a sus compañeros, porque sabía que tales aportes, valiosos por demás, no eran suficientes para tanta gente. En el hospital trabajaban unas 2 mil 700 personas.
A él le hubiese gustado comprar algunas cosas con su dinero y donarlas, pero eso era impensable considerando que apenas gana 13 dólares por mes.
Muchos otros médicos del Razetti se habían animado a promover pequeñas campañas como la de la doctora Gómez. La segunda semana de julio, sin embargo, Navas propuso unir todos esos esfuerzos en una sola campaña. Serían todos remando en la misma dirección. Porque, a fin de cuentas, son parte del mismo equipo. Un equipo atravesando una turbulencia. Unas horas oscuras.
Y eso hicieron. Crearon una campaña llamada: “Ayúdanos a ayudarte”.
Los miembros de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes, presidida por el doctor Navas, organizaron una lista de todo lo que necesitaban y diseñaron un volante que publicaron en las redes sociales. Era como un récipe digital.
La primera donación la hizo la mamá del doctor Navas —quien también es médico— junto a los vecinos de su edificio. Fue la primera de muchas otras. La campaña despertó un apoyo contundente de parte de pequeños emprendedores, iglesias, organizaciones sin fines de lucro y los ciudadanos en general. Algunas empresas, además de dar su aporte, prestaban sus instalaciones como centros de acopio.

Un grupo de estudiantes de bachillerato, cuya graduación se había suspendido por la pandemia, decidió invertir el dinero que habían reunido para su acto en materiales para el personal del Razetti.
Cosas que ni siquiera figuraban en la lista que estaban difundiendo también comenzaron a llegar: el 28 de julio una fundación llamó al doctor Navas para decirle que donarían 18 cilindros de oxígeno.
Él, sorprendido, lo agradeció.
Todo lo que recaudaban lo repartía entre sus compañeros de los distintos pisos del hospital. El brillo en sus ojos le permitía adivinar las sonrisas que las mascarillas no dejaban ver.
La doctora Gómez recibió el alta médica el 26 de julio, luego de 16 días en los que se sintió frustrada por no poder levantarse a atender a los hospitalizados cuando sus compañeros estaban extenuados y hambrientos. Le provocaba quitarse las vías intravenosas y decirles que se fueran a descansar mientras ella se hacía cargo.
Desde la cama vio a algunas personas morir por falta de oxígeno. Incluso sentadas en sillas de ruedas porque no había camillas.
Volvió a casa para continuar recuperándose. Ese día, Jorge Rodríguez había convocado, a las 8:00 de la noche, un minuto de aplausos en honor al personal de salud que estaba al frente de la pandemia. La doctora Gómez se disgustó, le pareció que ese gesto rayaba en el cinismo. Se necesitaban más que aplausos.
El 8 de agosto, cuando se reincorporó a sus labores en la sala de aislamiento, se produjo la primera muerte de una doctora en el Razetti: fue Yanira Paruta, una radióloga que trabajaba en otro centro médico de Barcelona y que había sido ingresada un día antes por una grave dificultad respiratoria. Era la tercera profesional del área de la salud que perdía Anzoátegui por la pandemia. Los dos anteriores habían sido en Anaco y El Tigre, ciudades ubicadas en el sur del estado.
La noticia de la muerte de esa colega conmocionó a los médicos. Tristes, concientizaron lo paradójico de lo ocurrido: había muerto intentando salvar a otros. Fue un sentimiento amargo, una sensación pesada, que volverían a vivir unas cuantas veces.
 Ese 8 de agosto ya estaba internada la doctora Gracialis Rangel. Había llegado cinco días antes con dificultad para respirar. Se fue complicando y el 13 de agosto falleció.
Ese 8 de agosto ya estaba internada la doctora Gracialis Rangel. Había llegado cinco días antes con dificultad para respirar. Se fue complicando y el 13 de agosto falleció.
Tenía dos años de graduada de emergencióloga. Era parte del Razetti.
Médicos, enfermeros, camilleros, obreros, camareras, pacientes y sus familiares se reunieron en la entrada del hospital. Llevaban un pequeño lazo negro colgado del pecho. El jefe del servicio al que pertenecía Rangel dio un pequeño discurso en el que habló de la trayectoria de la joven médica. Destacó su entrega. En silencio, esperaron que sacaran el ataúd con su cuerpo.
Y aplaudieron.
Los médicos no pudieron evitar llorar. Dejaron fluir esas lágrimas contenidas tanto tiempo.
La entrada del hospital se convirtió en la puerta de los adioses.
Allí, con esos lazos negros y lágrimas en los ojos, se han vuelto a reunir para despedir a los que se han ido después.
A José Guzmán, emergenciólogo.
A Thaidé Pulgar, anestesióloga.
A Oswaldo Luces, pediatra.
A Jorge Gallardo, residente del 3er año de emergencia y desastres.
A veces, en medio de los aplausos, cuando van sacando las urnas y hasta que las introducen en las furgonetas, algunos agitan lucecitas de bengala. Los doctores Óscar Navas y Dulce María Gómez han coincidido en esas despedidas. Ellos van, pero no quieren que esas ceremonias sigan teniendo lugar. Es que ya la lista es demasiado larga. Han sido cinco los compañeros que han fallecido allí. Y otros cinco los colegas de distintos centros que han llegado al Razetti para dar su último suspiro, quienes se suman a una lista más extensa, la de los médicos muertos en todo Anzoátegui por covid-19:
Yanira Paruta, radióloga.
Luz Marina Farías, epidemióloga.
Alexis Moya, pediatra.
Delia Mata, médica general.
Julio Mantilla, otorrinolaringólogo.
Eduardo Bizarro, gastroenterólogo.
Pedro Luis Cedeño, ginecólogo.
Germán Clavier, neumólogo.
José Gregorio Herdez, traumatólogo.
Jesmar Ramonis, internista.
Héctor Morfe, odontólogo.
Anzoátegui es el segundo estado con más médicos muertos por covid-19. La tempestad ha sido feroz y larga. En el Luis Razetti, al inicio de cada guardia, se proponen ser fuertes: oran para que no ocurran más muertes. Los doctores Navas y Gómez tratan de no pensar en que pueden perder a otro, acaso como una forma de exorcizar la muerte, tal vez para espantar sus miedos. Y siguen pidiendo una ayuda que es, en verdad, un grito de auxilio.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 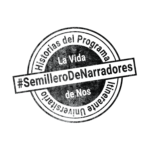 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
3818 Lecturas
Milena Pérez
Licenciada en comunicación social egresada de la Universidad Santa María, núcleo Oriente. Trabajo en el periódico El Tiempo. Soy anzoatiguense, soñadora y actriz de teatro. Desde niña me gustó la fotografía, pero como no tuve una cámara preferí plasmar lo visual en dibujos. #SemilleroDeNarradores