
Por la pintura es que se levanta todos los días

El señor José Sanabria pasaba sus días pintando y vendiendo sus cuadros de la Divina Pastora en una esquina del este de Barquisimeto, estado Lara, en el occidente venezolano. Alida Carolina Rodríguez solía pasar por allí cada mañana y se detenía a saludarlo. Desde que la pandemia de covid-19 encerró a todo el mundo, dejó de verlo y comenzó a preguntarse cómo estaría él.


Fotografías: Alida Rodríguez
Casi todas las mañanas, cuando iba a llevar a mi niño de 5 años a la guardería, me detenía a comprarle la merienda en la panadería que está detrás del Centro Comercial Sambil de Barquisimeto, en el este de la ciudad. En esa esquina siempre estaba el señor José Sanabria. Pasaba el día allí, concentrado pintando cuadros de la Divina Pastora y de lugares emblemáticos del estado Lara. Al regreso, después de dejar al pequeño, solía detenerme a mirarlos.
―Buen día, señor José, ¿cómo amaneció hoy?
―Muy bien, hija. Y usted, ¿ya dejó al niño?
―Sí, ¿quiere un cafecito?
―Bueno, hija… ¡Sí, cómo no! ¡Dios se lo pague!
Un día comencé a hacerle preguntas para conocer más de él. Me contó que vivía en una casa de cuidado en El Manzano, en el sur de Barquisimeto. Eso me llamó la atención, porque no es usual que en este tipo de residencias dejen salir a los adultos mayores. A sus 76 años, hacía a diario ese recorrido de 14 kilómetros hasta ese punto. Entendí que lo hacía porque la pintura era su vocación; y esa venta de cuadros, su sustento. Y cuando me contó su historia, también entendí que en ese rincón callejero él se sentía libre.
 Por eso, desde que la pandemia de covid-19 llegó al país y nos encerró en nuestras casas, no dejaba de preguntarme cómo estaría, qué habría sido de su vida ahora entre cuatro paredes. No sabía nada de él. Ni tenía idea de cómo ubicarlo.
Por eso, desde que la pandemia de covid-19 llegó al país y nos encerró en nuestras casas, no dejaba de preguntarme cómo estaría, qué habría sido de su vida ahora entre cuatro paredes. No sabía nada de él. Ni tenía idea de cómo ubicarlo.
El señor José Sanabria nació en Nirgua, estado Yaracuy, el 24 de abril de 1944, en el seno de una familia muy pobre. Cuando él tenía 6 años, se mudaron a Valencia, en el vecino estado Carabobo. Su padre era muy severo al castigarlo a él y a sus siete hermanos. Por eso un día, a los 10 años, lleno de miedo, decidió huir. Deambuló en las calles por un tiempo, hasta que fue reclutado e internado en el Instituto Nacional de Orientación a Niños, en Los Teques, estado Miranda.
Eran los tiempos de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Allí aprendió a leer y a escribir, y descubrió su amor por el arte y el dibujo. Un joven de apellido Martínez, que también estaba internado y a quien le faltaba poco por salir, pasaba la mayor parte del tiempo pintando con creyones. Un José preadolescente veía encantado aquellas maravillas que trazaba Martínez en el papel. Fue de él que recibió sus primeras lecciones.
Salió del internado a los 14 años y volvió a vivir con su familia. Trabajó haciendo muchas cosas: limpiando parabrisas de carros, de bombero, ayudante de albañilería, repartidor de una farmacia, en una panadería, también como enconador de telares.
Años más tarde se fue a Puerto Cabello, estado Carabobo, y empezó a cursar talleres de pintura con los hermanos Francisco y Alberto Vargas, que eran maestros de arte, y quienes con el tiempo lo adoptaron porque le tenían mucho afecto. Con los hermanos Vargas convivió tres años. En esa ciudad pasaba los días pintando el puerto y sus paisajes.
En Puerto Cabello, a sus 32 años, se casó con una joven llamada Ana Margarita, hija de españoles, dos años mayor que él. Con ella vivió tres años felices. Quedó embarazada, pero al poco tiempo sufrió un aborto, tras lo cual le volvió la enfermedad nerviosa por la que había pasado parte de su infancia en hospitales psiquiátricos. Su condición fue empeorando y su familia decidió volver a internarla en Maracay, en el vecino estado Aragua. Como a ellos nunca les agradó José Sanabria —les parecía que no era un buen hombre para ella— se encargaron de distanciarlos para siempre: él no volvió a saber de ella.
 Más adelante, a sus 38 años, tuvo otra pareja con la que convivió diez años. Cuando comenzaron, la mujer tenía una bebé de 6 meses, y él aprendió a quererla como si fuera suya. Pero la madre decidió volver con el padre de la niña. Y él quedó solo de nuevo.
Más adelante, a sus 38 años, tuvo otra pareja con la que convivió diez años. Cuando comenzaron, la mujer tenía una bebé de 6 meses, y él aprendió a quererla como si fuera suya. Pero la madre decidió volver con el padre de la niña. Y él quedó solo de nuevo.
Viajaba con frecuencia a Barquisimeto a comprar pinturas en La Casa del Pintor, una tienda ubicada en el centro de la ciudad, en la que conseguía todos los materiales que necesitaba para hacer sus cuadros. Eran productos de muy buena calidad y a muy buenos precios. A veces los viajes no eran tan apresurados y pagaba hospedaje por dos o tres días. Así, poco a poco, se fue quedando en Barquisimeto. Se enamoró de la tradición de la Divina Pastora y así fue como comenzó a dibujarla en sus lienzos.
Vivía alquilado en una residencia, pero debido a la crisis del país le aumentaron la mensualidad a 10 dólares. Era poco dinero, pero al señor Sanabria se le hacía imposible pagarlo. Y un día de febrero de 2019 lo desalojaron de la habitación.
Volvió a la calle, como cuando a los 10 años abandonó su casa materna.
Primero durmió en los bancos del Hospital Central Antonio María Pineda.
Cuando llovía no dormía en toda la noche.
Después se metió en el corredor de una casa deshabitada, muy cerca de la panadería donde yo lo veía todas las mañanas. Puso unos cartones en el piso y allí dormía. Pero seguía a merced de la brisa, de la lluvia, del frío que por las noches le llegaba hasta sus huesos.

Debe ser por eso que, al cabo de un mes de andar deambulando sin rumbo fijo, se enfermó.
Luisa Elena Hernández, una mujer que lo conocía por sus cuadros, al verlo tan descuidado, con la ropa sucia y barbudo, se dio cuenta de que no estaba bien. Le preguntó por qué estaba así, y lo llevó al médico. Luisa Elena le compró los antibióticos que le recetaron y se lo llevó a su casa mientras se recuperaba.
Entonces Xiomara González, otra señora que también lo conocía por su trabajo, lo puso en contacto con Annely Acosta, una mujer que había fundado un refugio para brindarle ayuda a niños, ancianos y personas en situación de calle. Le ofrecieron llevarlo allí para que tuviera un techo donde dormir, y el señor Sanabria aceptó.
Pero aunque estaba agradecido porque lo atendían muy bien, al cabo de unos días comenzó a sentirse incómodo. Había ancianos con esquizofrenia y demencia que se acostaban en su cama o le agarraban sus pinceles y pinturas. Lo sentía como una transgresión. Un día la señora Luisa Elena fue a verlo y él le contó lo que ocurría: ella entendió su incomodidad y con Xiomara acordó que buscarían cupo en otro sitio donde él pudiera estar más tranquilo.
Mientras tanto, se lo llevarían a la casa de Xiomara. En esos días Luisa Elena le regaló un bolso lleno de pinturas y pinceles de una tía suya a la que le gustaba pintar y había fallecido. Sabía que en manos del señor Sanabria serían bien aprovechados.

Luisa Elena y Xiomara hicieron diligencias para lograr un cupo en el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inass), en El Manzano, donde se dedican al cuidado del adulto mayor. En ese ir y venir, conocieron a Reinaldo Tona, un joven psicólogo de esa institución que, casualmente, conocía al señor Sanabria porque frecuentaba la panadería donde él pintaba y vendía sus cuadros. Reinaldo las ayudó a hacer los trámites para su ingreso.
Y en octubre de 2019, finalmente el señor Sanabria tenía un sitio donde vivir.
En el Inass se sentía más a gusto. Había buena atención, nadie agarraba sus cosas, la cama donde dormía era solo para su uso. Debía permanecer allí y no salir a la calle, pero él se las ingenió para convencer a la directora de que lo dejara salir a pintar sus cuadros. Le reiteró que él se sentía bien, que a su edad estaba lúcido, que no lo podían privar de lo que hacía que se levantase todas las mañanas con entusiasmo, que él volvería todos los días.
—¡Soy un artista! —le dijo.
Después le obsequió uno de sus cuadros.
Y la directora, conmovida, aceptó.
Por eso es que, aunque vivía en esa casa de cuidado, yo lo veía en esa esquina todos los días, de muy buen humor, dibujando sus trazos en el lienzo.
Ya en medio del confinamiento por la pandemia, pasé varias veces por allí, y no lo vi. Un día le pregunté al vigilante de la panadería si sabía algo del maestro, como cariñosamente muchos le llamamos. Me respondió que estaba en el Inass y me dio su número de celular.
Lo llamé.
Atendió.
Inmediatamente reconoció mi voz.
Me dijo que los médicos del Inass les habían recomendado no salir. Que le llevaban la comida a la habitación para que no saliera. Que sabía que era parte de la población más vulnerable. Que en la calle estaría más expuesto a contraer el virus.
Al final de la conversación, me dijo que le habían llevado sus pinturas, los pinceles y los lienzos, y que allí, en su cuarto, seguía pintando. Quizá fue por eso que, a pesar del encierro, lo noté contento: la pintura lo traslada a otro mundo. A uno en el que se sigue sintiendo libre.
 Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de
Esta historia fue producida dentro del programa La Vida de Nos Itinerante Universitaria, que se desarrolla a partir de talleres de 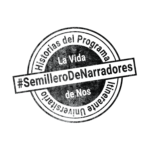 narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
narración de historias reales para estudiantes y profesores de 16 escuelas de Comunicación Social, en 7 estados de Venezuela.
6241 Lecturas
Alida Rodríguez
Nací en Acarigua, estado Portuguesa. Soy madre de dos hijos, humanista, me encanta la naturaleza y el arte. Vivo en Cabudare, estado Lara y soy estudiante de comunicación social de la Universidad Cecilio Acosta. #SemilleroDeNarradores
Un Comentario sobre;